Lorenzo Silva: “Castellano”.
Lorenzo Silva: “Castellano”. Ed. Destino. Barcelona, 2021. 368 págs.
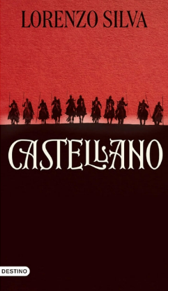
Desde pequeño, cuando en el colegio estudiábamos Historia de España, la revuelta de los Comuneros que fueron derrotados en Villalar, para que la casa de Austria se instalase en el comando del imperio español, siempre tenía algo de turbio, no acababa de convencerme. Me preguntaba: ¿al final, porque unos rebeldes dan nombre a tres importantes calles de Madrid? Y, cuando años después pasaba por Juan Bravo, Padilla o Maldonado, la pregunta continuaba presente. Por eso, cuando tropecé con este libro, se juntaron el hambre con las ganas de comer, y me zambullí en su lectura. Quizá me pasó algo análogo a lo que el escritor describe -la descubierta de su origen castellana- salvando, claro está, las distancias.
La sinopsis del libro, a modo de overture es de lo más preciso: “Esta novela es un viaje a aquel fracaso, nacido de un sueño de orgullo y libertad frente a la ambición y la codicia de gobernantes intrusos y, en paralelo, del descubrimiento tardío del autor, a raíz del extrañamiento y el rechazo ajeno, de su filiación castellana y del peso que esta ha tenido en su carácter y en su visión del mundo”.
Alternando capítulos históricos con su relato personal, su descubierta, Silva nos va situando en el tema. “Digamos, para simplificar, que esto es el relato de un viaje: de cómo, contra todo pronóstico, alguien que nunca tuvo noción de ser nada, en términos de adscripción colectiva, y que podría no ser quien lo narra, acaba siendo y sintiéndose algo. Quizá se la pueda llamar novela. O quizá no. Decídalo quien la lea”. Y continua su presentación como cayó en sí, sintiéndose castellano, cuando escucha la canción poética: “—Tú, tierra de Castilla —arrancó, con un ímpetu que me sacudió al instante—, muy desgraciada y maldita eres, al sufrir que un tan noble reino como eres sea gobernado por quienes no te tienen amor (…) Aquella era la historia de los míos, mi propia historia, y era inconcebible que hubiera tardado tanto en comprenderlo. De pronto entendía quién era y por qué, aunque aún no alcanzara a desentrañar el mecanismo que había desencadenado la revelación. Fue aquella mañana cuando nació este libro, la necesidad de reconstruir y narrar el itinerario, en buena parte invisible e inconsciente, que llevaba hasta aquella súbita conciencia; de averiguar el sentido que su intensidad me obligaba a atribuirle, para acarrear en adelante con algún provecho mi identidad inesperada”.
En elegante alternancia, pasa a los Comuneros: “Nada merece tanto quedar atestiguado por cualquier persona como las deudas de gratitud que contrae con otros. Ellos me hicieron ver que castellano nací y castellano he de morirme, conforme y contento de serlo y sin necesidad de restregárselo a nadie, porque es el de Castilla un pueblo que supo morder el polvo, en la más total e irreversible de las derrotas, al tiempo que ganaba el alma de cuantos viven y sueñan en la lengua que le regaló al mundo y que quinientos años después andan ya por los quinientos millones (…) Pocas derrotas y pocos triunfos, por lo que fueron, pero también por lo que no quisieron ser, hay más dignos de contarse y recordarse. Por eso, lector, dejando de lado otros asuntos, te invito ahora a retroceder cinco siglos, a los días que vieron nacer, del rechazo de Castilla hacia un monarca que le hizo sentir que sólo la quería para servirse de ella y de sus gentes, la gallarda y desdichada revolución comunera”.
Los capítulos se suceden presentándonos a los personajes. Carlos V, un joven venido de Flandes, que apenas hablaba nuestra lengua. Una crítica dura para el futuro emperador: “Mirad que quien desea ser llamado antes cesárea majestad que rey de Castilla, quien quiere las rentas de sus súbditos castellanos para pagar a banqueros extranjeros y comprar el favor de príncipes alemanes, no muestra por su reino amor que el reino deba devolverle”. Después el toledano, Juan de Padilla, que fue de hecho el comandante en jefe de la revolución comunera: “Como en la de cualquier ser humano, habrá en el fondo de su actitud una mezcla de motivaciones, más o menos oscuras, más o menos ejemplares. En todo caso es un hombre que se ha ofrecido, con su nombre, su hacienda y todo cuanto le es querido, a representar la voluntad de su ciudad y a asumir la defensa de los suyos y de su clase, pero también de quienes son más humildes, frente a quien ostenta el poder. Mientras contempla entre los arcos ojivales de la nave las águilas de San Juan y las armas de los Reyes Católicos, a los que sirvieron su padre y su suegro, no puede no ser consciente de que ha dado ya un paso que va a tener consecuencias”.
Las Cortes, y los partidarios del Rey-Emperador, convocan a las comunidades para negociar. “De las dieciséis ciudades a las que se ha permitido estar en las Cortes, trece se niegan a hacerlo sin que se examinen previamente las peticiones del reino, conforme a la doctrina establecida por los monjes de Salamanca. Si se suma a ésta y a Toledo, el rey tiene en contra a quince de las dieciocho ciudades con derecho a estar representadas en Cortes. La desesperación de los consejeros reales es tal que llegan a pensar en la posibilidad de renunciar a la exacción y pedir más préstamos para hacer frente a las necesidades del emperador. Al cabo de cuatro días, las Cortes se suspenden.” Y, en sus reflexiones, añade el autor: “Sólo hay una manera inteligente de responder a quien nos ataca u ofende lo que sentimos como propio. Ahondar en las razones por las que podemos querer e invitar a apreciar aquello que vemos despreciado. Conocerlo y conocernos mejor, con todas las luces y las sombras que nos tocan por ser lo que somos. Y desde ese conocimiento forjar nuestro vínculo con lo que nos inspira ese sentimiento familiar, para convertirlo en un convencimiento sereno y consciente que haga innecesario, para sostenerlo, aborrecer o minusvalorar lo de otro”.
Carlos parte de España para recibir el título de Emperador de los germanos, del Sacro Imperio, cuando el ambiente no le es nada favorable, y deja a Adriano de Utrecht como regente: “ El cardenal y obispo de Tortosa, Adriano de Utrecht, como indica su nombre, no ha nacido en tierras de Castilla. Permanece en el reino desde hace cinco años, velando por los intereses de su señor, el emperador, de quien fue preceptor y que le ha procurado, gracias a sus gestiones ante el papa, el capelo cardenalicio. La decisión de dejar a Adriano como regente no sólo va a ofender a los representantes de las ciudades y a quienes los han elegido. Los más agraviados, con mucho, son los nobles castellanos, que esperaban que Carlos tuviera con ellos un gesto que reconociera su influencia en los asuntos del reino. Lejos de satisfacer sus expectativas, le entrega el poder a un eclesiástico nacido en Holanda, haciéndoles ver que no confía ni se apoya en ellos (…)Sin embargo, en esta ocasión, el hombre poderoso comete un error que lo va a exponer a pagar un alto precio. Subestima la cólera del pueblo defraudado, subestima también el arte y los recursos que la nobleza de Castilla tiene para ponerlo en apuros, y subestima, en fin, hasta qué punto el discurso laboriosamente trabado por los frailes de Salamanca va a remover los fundamentos de su poder”.
Entre los frailes de Salamanca, Lorenzo Silva presta homenaje destacada al dominico “Francisco de Vitoria, nacido en Burgos, doctor por la Sorbona de París y catedrático en Salamanca. Fue allí, en sus aulas también mesetarias, donde impartió las lecciones que lo acreditaron no precisamente como defensor de la tiranía, sino de todo lo contrario: los límites naturales del poder del emperador y del papa, la dignidad consustancial a los seres humanos por el hecho de serlo, el derecho de los pueblos al respeto de su idiosincrasia, su fe, su cultura y sus costumbres. Lo que se acabaría llamando el derecho de gentes. No es que fuera un revolucionario ni postulara la ilegitimidad de una u otra —al final, encontraba un fundamento de orden posibilista para sustentarlas—, pero el solo hecho de que osara fijar una contención a lo que el emperador podía disponer sobre unos pueblos que habían llevado existencia propia e independiente, y sobre los individuos que los formaban, no gustó nada a Carlos V”.
Continua con los elogios a Vitoria: “Con todo, su doctrina inspiró las leyes de Indias, ese corpus normativo que sólo Castilla consideró necesario promulgar a favor de los seres humanos que habitaban sus colonias y que, si bien no evitó abusos, sí les dio a los nativos americanos un título legal para invocar derechos en vez de verse reducidos, como en otros sitios, a la condición de criaturas exterminables (…) Fue ese mismo límite el que seis siglos después convirtió en razón y teoría un dominico que daba clase en Salamanca. Por eso en Ginebra, en la sede que fue de la Sociedad de Naciones y luego de la ONU, la impulsora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la sala del Consejo lleva con justo título el nombre de Francisco de Vitoria: un castellano que como tal pensó por sí, sin doblegarse a la tiranía”.
El libro continua en alternancia histórica con el presente de las reflexiones del escritor: “Ando desde hace un tiempo preguntándome por lo que pueda ser la esencia de lo castellano y en el espacio despoblado de esta maltrecha fortaleza fronteriza que lo vio cabalgar con los suyos se me ocurre que es el Cid una buena manera de aproximarse a ella; tanto en su versión idealizada y legendaria, la que consagró el poema que lo tiene como protagonista, fundacional de la épica castellana, como en su mucho más compleja dimensión histórica”.
Y avanza en sus conclusiones buscando siempre la esencia del ser castellano: “Algo que hace a Castilla ser Castilla es este roce continuo con el sarraceno, al que los castellanos combaten y someten a tributo pero del que también se hacen a su vez tributarios —como García Fernández, hijo y sucesor del conde Fernán González, del gran califa al-Hakam—, o mercenarios —como el Cid del rey de la taifa zaragozana—, y nunca se niegan a aprender (…)De la penuria castellana nace el deseo que afirma su libertad. Es esa pobreza vencida por sus propios medios, por su afán de vivir para sí y no fiados a la protección y la autoridad de señores más poderosos, la que levanta Castilla, la hace existir y la justifica, incluso en la hora del sacrificio mayor para defenderla, que Fernán González, prototipo del héroe castellano, no rehúye jamás, y exhorta a los suyos a sostener sin desmayo. Es la voluntad de ser y de reclamar la propia dignidad la que impone el límite a la autoridad del déspota: un límite que nace de la propia naturaleza humana y que los campesinos, los guerreros y los monjes que forjaron Castilla les hicieron sentir con el filo de la espada a aquellos que pretendían, por la fuerza, saquearlos y someterlos”
De la reflexión filosófica, vuelve a la trinchera de la revolución comunera: “En la arrogancia toledana, la inteligencia salmantina y la ira segoviana tiene la revuelta comunera los pilares que la ponen en pie. Por eso buscará y encontrará en sus tres capitanes la imagen del movimiento, aunque este no sea empeño exclusivo de Toledo, Salamanca y Segovia. Frente a quienes tienden a idealizarlas sin interrupción, las revoluciones son también esto: un turbio ajuste de cuentas que no rehúye las manifestaciones más abusivas, los excesos más ruines, la más siniestra violencia (…) El juramento respeta formalmente al monarca, ya que los reunidos no aspiran de entrada a deponerlo, sino a destituir y castigar a sus servidores, que han llegado a tener a los castellanos «más por sus esclavos» que por vasallos del rey”.
Un destaque necesario y justo para el comandante de los Comuneros: “No ignora Padilla que a sus enemigos no sólo ha de aventajarlos con las armas, sino también con la calidad moral de sus decisiones, que es la que le va a granjear adhesiones y afectos, en la misma medida en que los desafueros que en su desesperación cometen los realistas los hacen detestables (…) Ni para el buen capitán, ni para el que se esfuerza por ser cabal cuando los ánimos se soliviantan, hay más paz que la que pueda darle su conciencia”.
Juana , que era reina de España, madre del emperador, cuya locura se continuará cuestionando por siempre, es también contemplada: “Juana no va a escribir su nombre en un solo papel de la Comunidad, tal vez porque no está tan loca como para no temer que esa gente que la rodea fracase, o porque, incluso si triunfan, no quiere actuar contra su hijo ni dejar de tener la posibilidad de congraciarse con él. En su encierro de Valladolid, el cardenal Adriano, se lo confiará más tarde a su señor y emperador, reza para que la reina siga rehusando su firma a los rebeldes. Teme que si se la da no haya forma de recuperar el reino para Carlos V. Durante semanas, Castilla, y con ella el imperio al que el ambicioso heredero de los Habsburgo fía todos sus empeños, pende del hilo de la resistencia de una madre malquerida y maltratada”.
Y como no podía dejar de ser, Cervantes, otro castellano, hace presencia en compañía del inseparable Hidalgo de la Mancha. Un par de párrafos largos, encantadores, sugestivos: “Consigue el genio de Cervantes que el relato de la ficticia magistratura atribuida por unos duques perversos a un simple aconsejado por un loco, en lugar de quedar en la patética farsa que la situación propicia, contenga algunas de las más bellas y más certeras consideraciones que jamás hizo nadie sobre cómo pueden y deben proceder quienes reciben o toman sobre sí la responsabilidad de ejercer autoridad sobre sus semejantes. Más de una vez he pensado, al releerlas, que si esas pautas las hubieran conocido y aplicado, así fuera a medias, muchos personajes que los españoles hemos padecido como gobernantes, antes y después de que Cervantes las entregara a la imprenta, se habría podido evitar una buena parte de los desastres y aumentar no poco los logros que atestigua nuestra historia, además de darle a la población la sensación de habitar un país con más decoro”.
Con la experiencia de quien fui cautivo en Argel, habla Cervantes de la libertad: “ese don con el que «no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre» y por el que «se puede y debe aventurar la vida», mientras que el cautiverio es «el mayor mal que puede venir a los hombres». Habla en este pasaje por boca de don Quijote el hombre que fue cautivo, y vio en carne ajena y propia el envilecimiento que tal condición acarrea, pero también el heredero de esa idea castellana de preferir el sacrificio y el peligro a la sumisión que resguarda. Por ella, los personajes que encarnan los mitos castellanos conocieron la prisión —como Fernán González— o el destierro —el Cid—, pero asumieron el castigo y su rigor antes que someterse como dóciles corderos. Una actitud que llevan a un extremo mayor, el del patíbulo, los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado y algunos otros que no se recuerdan (…) Tal vez la paradoja más espectacular del Quijote sea que levantando el acta de defunción de la novela de caballerías, como artefacto caduco y ya anacrónico en su época cínica y calculadora, consiga al mismo tiempo sublimar ese espíritu de lo caballeresco, al verterlo en el molde extraordinario de su prosa y su invención”.
Lorenzo Silva se descubre castellano hasta la médula, y lo confiesa emocionado: “Esa nación de tierra adentro que brotó de lo más seco del páramo estaba llamada a construir su paradoja más sensacional, y a la vez su empresa más perdurable y decisiva, atravesando los océanos, ganándolos y haciendo suyas las tierras que estaban al otro lado. No lo hizo otro pueblo, entre los muchos que se formaron y medraron a la orilla de un mar. El empeño, la temeridad, también la fiereza que la empresa demandaba, nacieron de Castilla, que la patrocinó y sostuvo aunque los barcos los tripularan o los gobernaran gentes nacidas en lugares costeros. Lo que la Historia nos enseña es que sin ese alarde castellano, creyendo y apostándolo todo a la quimera de cruzar el mundo que entonces aún había quien dudaba si era plano o redondo, aquellos marinos no habrían pasado del cabotaje o, si acaso hubieran llegado a la otra orilla, les habría faltado la convicción o la locura que se necesitaban para adentrarse en las junglas y las cordilleras y abatir los imperios que hubo que doblegar para declararse sus dueños”.
Castilla que es la que apuntala el Imperio español, donde el sol nunca se ponía, y trataba los territorios conquistados como iguales, o hasta con mejor talante: “Es digna de señalarse la condición de una metrópoli que se muestra mucho más espléndida urbanizando las capitales de sus colonias que la suya propia”
El descubrimiento, la conquista y la lengua, por volver a Cervantes y al Quijote: “Fue de Castilla, y tal vez no por casualidad, de donde salió el hombre capaz de hacer de ese espíritu desorbitado una burla lo bastante compasiva y profunda como para enriquecer la conciencia de quienes pensamos y soñamos en su lengua y la del lector de todos los lugares y todos los tiempos. Un tesoro de humanidad, sabiduría y dignidad que alivia a quien lo comparte de toda la barbarie, la necedad y la infamia que los arcones del pasado ofrecen a cualquier pueblo que tenga el valor de abrirlos y mirar (…) También en ella se forjó una forma de ser y estar en el mundo que alcanzó su mayor expresión en un idioma y en lo que en él sintieron, razonaron, dijeron y escribieron personas que nacieron, vivieron y murieron aquí y muy lejos de aquí. En lo que en él siguen escribiendo, diciendo, razonando y sintiendo gentes repartidas por el mundo entero, los más de quinientos millones de seres humanos que tienen como propia la lengua de Castilla”
Concluye Silva en reflexión íntima con una afirmación contundente: “Por eso ser madrileño es casi una forma póstuma de ser castellano”. Y de vuelta a las orígenes de Castilla con Fernán González y a los campos de Villalar: “Quiero creer que una parte principal de ese sentido tiene que ver con lo que aquel conde representaba y puso en verso el autor de su poema: querer ser señor de uno mismo, es decir, hombre libre, jamás consentir en hacerse vasallo por miedo a la necesidad o la intemperie. Ese es el sentido último que tuvo la revolución comunera, al negarse a reconocerle al monarca el derecho a menoscabar su reino y al afirmar el derecho de los castellanos a disputarle en ese caso su autoridad y su poder(…) Por eso, en la sede del Congreso de los Diputados, en lugar eminente, está el cuadro de Antonio Gisbert que representa la ejecución de los comuneros, un tanto idealizada, ya que es dudoso que llevaran esa elegante indumentaria en el momento de ser ajusticiados. Y por eso, en fin, sus nombres acabaron pasando al callejero madrileño en lugar distinguido, el barrio de Salamanca, sin que quede muy clara la razón para adjudicarle a Juan Bravo la calle de más ancho y lustre en perjuicio del siempre más aclamado Padilla”.
Cierro estos comentarios, casi glosas, al libro de Lorenzo Silva, con el recuerdo reciente de la visita que tuve oportunidad de hacer al Monasterio de San Jerónimo de Yuste, donde Carlos V se retiró después de abdicar en su hijo Felipe II. Allí pasó los dos últimos años de su vida: reflexionando, rezando, meditando, ajustando cuentas con su conciencia. Puede verse en Yuste la cripta que Carlos mandó instalar, de sobriedad escalofriante, donde quería ser enterrado: El dueño de medio mundo quería descansar en un silencio casi anónimo. No lo consiguió: lo sepultaron detrás del altar mayor de la basílica, y años después, Felipe II se lo llevó al panteón de los Reyes, en El Escorial.

En un cuadro que está en la pared del cuarto del Emperador en Yuste, se ve un anciano recibiendo con cariño un joven adolescente que también tendría un papel decisivo en el curso de Occidente: Juan de Austria. Me emocioné y pensé que la madurez del primero de los Austrias, ya al final de su vida, habría aquilatado, entre otras mucha cosas, las lecciones de la revolución comunera que le llegó cuando era joven, sin experiencia, y aprendió que los caminos de España y del Imperio tendrían que pasar necesariamente por Castilla.

Mucho mejor lo expresa el escritor en este trecho que copio como colofón de estas reflexiones: “Castilla no estará abatida mientras alguien abra las páginas del Quijote y encuentre en ellas razones para vivir como quiso Alonso Quijano: sin contemporizar con malévolos encantadores, sin renunciar a la libertad ni a la luz dolorosa del ideal, sin dejar de amar lo que debe amarse ni de exponerse al más noble de los descalabros. Lo que es tanto como decir que no lo estará mientras haya seres humanos y estos conserven alguna memoria de los logros de su especie”.

