Carlos Granés: Delirio Americano.
Carlos Granés: Delirio Americano. Una historia cultural y política de América Latina. Penguim Random House Grupo Editorial,Barcelona 2022. 764 págs.
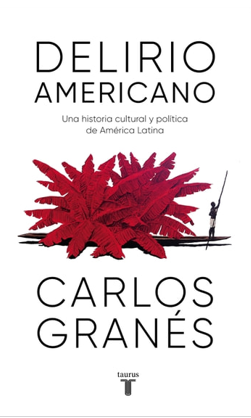
En una de las crónicas de Mario Vargas Llosa que publica regularmente un diario de São Paulo (naturalmente traducidas al portugués), tropecé con un elogio a Carlos Granés, uno de los mejores escritores latinoamericanos de la actualidad, en palabras del premio nobel peruano. El título – y la temática- me llamaron la atención, casi me sedujeron. Me lancé a leer el libro, y vi que los elogios de Vargas Llosa tienen fundamento, y también su intríngulis, porque el escritor colombiano habla, en los capítulos finales, bastante y bien de Vargas Llosa. En fin, dejando a un lado, las cortesías mutuas de ambos escritores, hay que reconocer que la obra de Granés tiene mucha enjundia.
Un trabajo enorme que quiere cubrir más de un siglo de lo que llama el delirio americano, nombre de lo más feliz. Como es un colombiano el que escribe, me siento confortable en intentar hilvanar algunos de sus pensamientos sin que me tachen de colonialista. Resumir no, pues es imposible; sólo animar a que la gente lea, y se haga una idea de este continente único que es Ibero América (suelo decir desde el Rio Grande hasta Patagonia, incluyendo el Caribe), y del sistema operacional -y mental- que los europeos pensamos conocer, pero somos bastante analfabetos en estos menesteres.
La introducción, antes del comienzo, arranca de José Martí, el poeta cubano y sus sueños: “ Detrás de Martí vendrían muchos otros poetas, visionarios y utopistas dispuestos a liberar al continente una y otra vez, eternamente, de los molinos de viento que lo atenazaban. Altruistas y desmesurados, quisieron arrastrar a América Latina a mejores puertos, a tierras alumbradas por sus fantasías y sus más extraordinarios, salvíficos y en ocasiones sangrientos delirios. Este fue el resultado”. Ahí queda eso, como aperitivo, y empieza el libro.
La introducción es también contundente: “Esto se hizo evidente en 1898, cuando Estados Unidos entró a dirimir la lucha por la independencia cubana y terminó derrotando a España y plantándose como nuevo poder imperial en el Caribe. Empezaba una nueva guerra, que ya no se pelearía en los mares del Caribe sino en el terreno de la cultura, y cuyo fin sería demostrar la superioridad del espíritu latino sobre la barbarie utilitaria del sajón. Si en Europa, como suele decirse, el siglo XX empezó con la Primera Guerra Mundial, en América Latina comenzaba justo en ese momento, en 1898, porque los problemas políticos y culturales que engendraba la presencia estadounidense se enquistarían y afectarían a la vida entera del continente desde ese momento hasta el presente. En efecto, mientras que el resto de Occidente entraba tarde y salía pronto —tras la caída del Muro de Berlín— de aquel vertiginoso siglo, nosotros entramos anticipadamente y aún no acabamos de salir. Aquel fabuloso espejismo de los noventa, el del fin de la historia, jamás tuvo sentido en América Latina”.
Imagino que el tal delirio nace de ese espejismo, el leitmotiv de Granés, en esta sinfonía iberoamericana. Repulsa a lo norteamericano, y un zambullirse hasta la saciedad en lo nuestro. Anota el escritor: “El odio al yanqui, justificado en tanto que invasor y colonizador de América, se convertía en algo más: en el desprecio de la democracia y en derivaciones políticas fundadas en la superioridad espiritual de ciertas élites llamadas a combatir la anarquía. Los latinos debíamos reconocer este hecho y forjar una alianza que trazara una línea divisoria: allá ellos, acá nosotros; allá una América sajona, tan poderosa como estéril, y acá una América Latina, tan débil como sublime y perfectible (…) Lo que dijo Martí en su famoso ensayo Nuestra América : no podíamos seguir gobernando nuestros países con ideas prestadas; teníamos que volver la mirada sobre nuestro continente, conocerlo, investigarlo, atender a su psicología, incluso a las inclinaciones de su raza. «El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país». Si no se entendía al hombre americano y si no se creaban leyes acordes con su naturaleza, el hombre natural seguiría rebelándose contra el hombre letrado”.
Y evocando a Rubén Darío añade: “Eres (Estados Unidos) el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Ya no había que remitirse al mundo clásico; la leyenda, el mito y la épica también eran americanos: la Conquista era una Odisea criolla”. Está delineada la tónica de este ensayo monumental.
Granés va pasando revista a todos los países iberoamericanos, moviéndose en el tiempo, buscando patrones de conducta y de gobierno. Una epopeya nada fácil. Pero consigue aquilatar categorías que, cuando expuestas, resultan de lo más claro. Habla de una ley da la historia americana: “la dictadura es el gobierno apropiado para crear el orden interno, desarrollar la riqueza y unificar las castas enemigas, de ahí intentan nacer las democracias latinas de América”
Naturalmente hay que encontrar un culpado para el delirio: ¿la raza? ¿la mezcla? ¿las constituciones hechas para europeos? Se aborda este difícil tema en amplio análisis: “Se analizaba la realidad latinoamericana, y el resultado —bastante predecible— solía achacar la culpa de la pobreza, del caos y del subdesarrollo a los vicios de las razas. El problema era que en naciones jóvenes, fruto de una sospechosa mezcla de razas, todo espacio que se daba a la autonomía individual degeneraba en la anarquía (…) La importación de políticas y de instituciones extranjeras, pensadas para otras configuraciones raciales, para otros climas o para otras tradiciones, era la causante de tanto caos y desgobierno. Una copia de textos europeos en la que se «establecían libertades que no sabíamos ejercer» e «instituciones que no alcanzábamos a aprovechar. El hombre natural se rebelaba contra los libros y contra las constituciones liberales por una razón obvia: nada decían sobre él, estaban pensadas para sajones o para nórdicos, no para latinos. Si se quería hacer leyes para los hombres de América, primero había que desentrañar los vicios y las virtudes de su raza (…) El signo de los tiempos era el mestizaje y Latinoamérica ya llevaba muchos siglos entremezclando sangres. Era cierto que la raza latina padecía de contradicciones causadas por esa mezcla del español y el indio —quizá de ahí venía su debilidad frente a los sajones—, pero, bien visto, más que un problema, nuestro mestizaje suponía un destino trascendental para el que los yanquis no estaban preparados. Ellos habían cometido el pecado de aniquilar al indio; nosotros lo habíamos asimilado”.
De la raza se pasa al arte, un tema constante en el libro, que va y vuelve, pues el arte es expresión de la cultura, y de la busca de identidad. El fenómeno muralista: entregar los muros de los edificios públicos de México a los artistas, quería que hicieran hablar al espíritu de la raza mexicana. Si América Latina quería ser la cuna de la nueva civilización, la humanidad entera tenía que caer rendida ante la expresión del alma americana. O como decía Borges, “somos millonarios de vida y de ideas, y salimos a regalarlas a las esquinas”. Arte que fomenta el nacionalismo, y se engarza inseparablemente de la política, porque “el genio literario y el delirio presidencial han sido comunes en América Latina. Muchos lo intentaron, y lo más delirante es que hubo varios que lo lograron”.
Arte y política, que en Iberoamérica, son inseparables. “Debía tener en cuenta al indio y al blanco, debía rendir culto al mestizaje y también debía ser una contribución a la humanidad entera. La imagen negaba las divisiones y rupturas, los mil malentendidos y las pequeñas miserias y mezquindades que nutrieron la hoguera revolucionaria, y daba la idílica impresión de que un pueblo unido había peleado contra un enemigo externo —la burguesía capitalista y explotadora—, no que se había ahogado en sus propios conflictos. Fue el paradójico destino de muchos vanguardistas latinoamericanos, especialmente de los mexicanos y de los brasileños: revolucionaron y modernizaron la cultura desde el Estado, con dinero público, para beneficio de la burocracia nacionalista. Fueron revolucionarios institucionalizados, ese extraño espécimen latinoamericano capaz de criticarlo y revolucionarlo todo, dejando intactos los poderes que patrocinaban su iconoclasia”.
Una realidad, la revolución artística desde el poder, con dinero público, que continua hoy como en los últimos cien años, y bien lo sabemos los que vivimos en este continente. Y ya se ve que lo de hoy -en mi caso, los últimos casi cincuenta años que resido en estas latitudes- no es diferente de lo que pasaba entonces. Ahí está la prueba escrita: “Los artistas modernos no pudieron soportar la presión de las ideologías y a finales de la década ya no estaban fundando tertulias literarias, sino partidos comunistas o fascistas. Dejaban atrás una fabulosa década de experimentos creativos, de novedad y de locura, y se internaban en los conflictivos e ideologizados años treinta (…) En eso también consistía la vanguardia revolucionaria, en quitarle toda aura contemplativa al arte, en desechar toda especulación trascendental, toda expectativa mística o esteticista. El arte era ahora un arma en las guerras ideológicas, una palanca para la acción o un simple escupitajo en la cara del enemigo”.
El largo paseo que nos da Granés por los diversos países en los años veinte y treinta, alternan americanismo de derecha con el de izquierda, pero siempre con un común denominador: el caudillismo. Puede valorizar la tradición colonial o los personajes autóctonos, como el gaucho, el tipo, el campesino, pero caudillismo al fin y al cabo. Bien lo explica aquí el escritor: “Buscaban por eso un horizonte distinto, revolucionario, que asegurara un liderazgo fuerte capaz de engrandecer a la nación. Como eran monárquicos pero no sabían de ninguna familia real latinoamericana, reemplazaron el anhelo del rey por la certeza del caudillo”.
Y a seguir añade: “La pluralidad de proyectos americanistas mostraba la riqueza étnica, cultural y artística del continente, pero también su inevitable complejidad. ¿Cómo fijar una identidad americana con tantos elementos en juego? ¿La solución era el mestizaje o la conservación de todas estas particularidades? ¿Lo andino debía primar sobre lo gaucho, lo campesino sobre lo urbano, lo prehispánico sobre lo colonial? No era un asunto sencillo. Porque recordémoslo: todos eran antiyanquis, la derecha y la izquierda, los arielistas elitistas y los arielistas sociales, los que defendían la colonia y los que defendían las razas, todos. América Latina iba a ser modernista, vanguardista, gaucha, india, colonial, católica, teósofa, negra, universal, gaucha, lo que fuera. Cualquier cosa menos yanqui”.
Pero es justamente la seducción del caudillismo -una monarquía iberoamericana customizada– lo que facilita la vida de los odiados yanquis. Apunta Granés: “La guerra en las selvas latinoamericanas les había enseñado a los yanquis que para controlar a los gobiernos latinoamericanos era mucho más fácil y efectivo colar infiltrados en los puestos de poder que mandar tropas a ocupar países. Los yanquis ya no tendrían que intervenir de nuevo, al menos en muchos años, porque dejaban sembrado a un déspota que estaba dispuesto, como Batista en Cuba o Trujillo en la República Dominicana, a hacer lo que le dijeran”.
Las revoluciones, otra nota característica de este continente, es ampliamente comentada: “Por algo América Latina es el continente de las revoluciones. No porque de vez en cuando se produzcan cambios notables que aceleren el tiempo y hagan avanzar a las sociedades, sino porque no ha habido un solo déspota que no se haya justificado a sí mismo como revolucionario (…) A lo largo del siglo se repetiría el sino trágico, casi la maldición, podría decirse, de Martí, esa que convertía las revoluciones emprendidas para llevar la libertad en sistemas aún más opresores”.
Aunque se comentan una gran variedad de revoluciones, golpes, escaramuzas, un destaque que merece ser subrayado -o mejor, dos- son Perón en Argentina, y Castro en Cuba. Son ejemplos claros del caudillismo y de los delirios americanos, donde todos -de un lado o de otro- acaban embarcando. Ese es el núcleo principal de la segunda parte del libro.
Copio textualmente algunos párrafos -de los muchos que hay- sobre Perón. “Si en efecto la conducción política era un arte, en manos de Perón se convertiría en un arte típicamente latinoamericano: la escenificación pública de un culebrón radiofónico en el que un pueblo bueno y trabajador se enfrentaba a enemigos perversos —el imperialismo y la antipatria— con la ayuda de dos figuras tutelares consustanciadas con las esencias populares de Argentina. A diferencia de los otros golpistas, a Perón le interesaba el componente popular, nacionalsocialista, del fascismo. Lo había visto en Italia; allá había entendido en qué consistía la política del siglo XX , cuál era la importancia que tenía el proletariado. El marxismo estaba promoviendo la lucha de clases, un cataclismo que solo se podía impedir yendo en busca del trabajador y del obrero e integrándolo en el proyecto del Estado(…) ‘Yo no quiero mandar sobre los hombres, sino sobre sus corazones, porque el mío late al unísono con el de cada descamisado, al que interpreto y amo por sobre todas las cosas’- diría el 17 de octubre de 1946”.
Las figuras tutelares de que nos habla Granés -Evita y Perón- son personajes hechos a medida del delirio americano. “Allí la conoció Perón y allí sintieron el flechazo, porque un coronel que anhelaba ser el presidente de Argentina y una artista que asumía el papel de primera dama en la radio estaban hechos el uno para el otro. En la ficción y en sus fantasías ya habían actuado los papeles que luego representarían con insuperable éxito en la realidad. Era como si hubieran reconocido en el otro su destino, y por eso no se separaron desde ese día (…) Evita idealizó a Perón hasta convertirlo en una figura mítica, cuasi divina, emparentada con las alturas y hasta con Dios. Su función era mediar entre las masas y Perón, hablándoles a las primeras en nombre del segundo y a este, en nombre de las primeras. No fue poco lo que consiguió. Gracias a ella el peronismo se infiltró en las entretelas del corazón de los argentinos y se instaló ahí para siempre. Fue ella la que mejor explicó la filosofía del justicialismo. No se trataba de una ideología racional, sino de un sentimiento, dijo: «Aquí no necesitamos muchas inteligencias, sino muchos corazones, porque el Justicialismo se aprende más con el corazón que con la inteligencia». Y lo que había que sentir era un amor desmedido y una confianza ciega por el gran líder”.
El caudillismo desemboca en populismo, otra de las notas características de Iberoamérica. Que puede ser de derecha -como en este caso- o de izquierda, pero siempre como figura aglutinadora del pueblo que busca, insaciablemente, un líder, un monarca, en forma de caudillo. Sigue apuntando el autor: “Perón había arrebatado el proletariado a los comunistas, que a partir de entonces pasaron a rumiar su odio al coronel desde el más irrelevante margen de la política argentina. Los trabajadores no eran marxistas, eran peronistas. Pero ¿qué diablos significaba eso? El profesor de historia militar había inventado un revuelto inestable donde una idea y su contraria convivían sin ningún conflicto. Como producto ideológico, el peronismo fue la cristalización de los fuertes sentimientos nacionalistas y de la incesante pregunta por el ser nacional que había obsesionado a los artistas argentinos de los años veinte y treinta (…) Eso fue lo que se inventó Perón; eso fue lo que legó al mundo: una manera de hackear la democracia que permitiría a líderes nacionalistas y antidemocráticos explotar la baza del carisma para ganar elecciones, y usar luego todo truco y todo legalismo para doblegar a las otras ramas del poder”.
Es impresionante, y hasta da cierto vértigo, comprobar que la historia se repite, hoy como en aquella época: el deseo espasmódico e insaciable de un caudillo redentor! Cuando Perón se vio forzado a dejar Argentina donde volvería después con clamor popular, (otra historia que se repite por estas latitudes, o mejor, longitudes- del Rio Grande hasta Patagonia) declinó la invitación que Castro le hizo de irse a Cuba (¡quién lo diría!) y prefirió la España de Franco. Anota Granés a modo de colofón: “El verdadero genio de Perón fue darse cuenta de que para sobrevivir en el tiempo una democracia populista debía tatuar sus consignas en el corazón de los votantes y hacer invisibles las de los rivales. El líder populista abandonaba su país para no volver en diecisiete años. Se iba, sí, pero el peronismo se quedaba”.
El populismo caudillista de Perón, que tuvo su versión brasileña en Getulio Vargas, y Mexicana en Cárdenas, creó un modo de ser, pensar, sentir peculiar. No hubo getulismo después de Vargas, pero el peronismo continua hasta hoy. Todos ellos sabían que para conquistar al pueblo, había que tener el control de los sindicatos, y con ello, el control político del Estado. Y ese salir por la puerta de atrás -Perón, Vargas- para volver después por la puerta delantera, con alfombra de terciopelo y clamor popular- es algo que, hoy en día, lo continuamos viviendo en este continente. Ortega, en Nicaragua -de quien también se comenta en el libro- salió a trompicones, y volvió por voto popular….y hasta ahora situándose a sus anchas. Como un dejá vu, que la historia insiste en mostrarnos, y parece que no queremos darnos cuenta.
Otro plato fuerte de esta segunda parte, es Cuba y sus delirios. Después de nos advertir que “ ese era el problema del progresismo, caía en manos del primer oportunista, y eso que pasaba ayer sigue ocurriendo hoy”, entra Granés en la memoria turbulenta de Cuba. “Los objetivos de la Revolución cubana replicaban las demandas nacionalistas y antiimperialistas que habían inspirado hasta entonces todas las revoluciones del continente. Unas demandas y unas metas en las que podían coincidir los nacionalistas de derechas y los nacional populistas de izquierdas, los arielistas y los vanguardistas, e incluso los fascistas y los demócratas antiimperialistas o los demo populistas al estilo de Perón: básicamente, la independencia política, el control económico y la modernización de las sociedades, además de medidas que integraran a los sectores marginados mediante reformas educativas, agrarias y fiscales. Pero una cosa era el ideal que tenían en mente los combatientes y otra, la realidad a la que se enfrentan quienes obtienen el poder. Tras dos años de lucha, los revolucionarios habían triunfado allí donde Martí había perdido”.
Continuando con la memoria, mirando al pasado, apunta: “Han pasado sesenta y cuatro años en los que ha ocurrido de todo, una guerra de independencia, dos invasiones imperialistas, dictaduras, democracias corruptas, rebeliones, conspiraciones, vanguardias literarias, hasta que por fin la gesta de José Martí parece haber tenido un desenlace meritorio en la revolución de Fidel Castro. Lo que no había logrado Sandino lo conseguía el joven abogado. Cuba se unía a la lista de revoluciones nacional populares triunfantes. Repito: estábamos en aquel lado de la historia, cuando ninguna revolución exitosa —excepto la brevísima de Marmaduke Grove, en Chile— se proclamaba socialista o comunista. Todas eran nacionalistas y antiimperialistas. De derechas unas, de izquierdas otras; ninguna internacionalista. La Revolución cubana había navegado sobre la misma ola, impulsada por corrientes intelectuales netamente americanas —el modernismo, el arielismo, el reformismo universitario, el indoamericanismo—, no del comunismo”.
Pero el ideal es una cosa, y la realidad algo muy diferente como sabemos y comprobamos. Resume Granés este divorcio -de las ideas con la realidad- de modo contundente: “La metaobra de Castro era esa, el progreso de Cuba, y la misión de los intelectuales amigos, combatir al imperialismo en cada uno de sus países. «Convertirse en vanguardia cultural dentro del marco de la revolución supone la participación militante en la vida revolucionaria», acordaron. El artista o el escritor debía rescatar las tradiciones culturales patrióticas y purgar cualquier elemento imperialista que supusiera un obstáculo a la independencia nacional. Lo significativo era que Castro y sus funcionarios culturales estaban dirigiendo el foco de todas las amenazas afuera, sobre el imperio yanqui, como si las coacciones sobre la cultura provinieran del imperialismo y no del seno mismo de la revolución. Era el truco de un prestidigitador: decirle a la pupila que mirara allá lejos, mientras aquí, en Cuba, la revolución empezaba a devorar a sus propios hijos”.
Y a seguir, por intentar resumir una exposición larga y detallada, copiamos: “No todo fue culpa de Castro, desde luego, pero es evidente que su proselitismo americanista, eso de convertir los Andes y las sierras de cada país en nuevas Sierra Maestras, le dio argumentos a la ultraderecha para ganar posiciones en el debate público. Queriendo liberar al continente, el líder cubano lo estaba convirtiendo en un infierno. Hubo quien aceptó una de las becas de estudio que Cuba repartía entre estudiantes de izquierdas. La beca era para estudiar cine, pero todo el mundo sabía que de Cuba no se volvía a ejercer una profesión burguesa, sino a hacer la revolución. Algo ocurría en Cuba; tal vez muchos lo sabían pero se negaban a aceptarlo: cientos de jóvenes estaban empezando a morir por la difusa liberación de sus países, mientras Cuba se convertía en una jaula para sus propios poetas”.
Y a modo de comparación y síntesis magnífica de estos dos ejemplos de caudillismo, anota el escritor: “Castro dejó de servir como ejemplo; ahora la izquierda debía aprender del verdadero maestro, de Juan Domingo Perón. Quién lo iba a decir. La iniciativa de Castro ratificaba su lugar como símbolo intocable del americanismo popular, pero a la larga demostraba que no era él, sino el argentino, quien tenía las claves para proyectar a la izquierda en un mundo que miraba con repudio y terror al comunismo. Rechazando el ejemplo del cubano y copiando el de Perón, a partir de 1999 los líderes izquierdistas empezarían a llegar a las presidencias latinoamericanas, algunos para instalarse allí indefinidamente, o al menos para intentarlo”.
Y, bastantes páginas adelante, encontramos una síntesis perfecta -y actualísima- del populismo. “Eso era el populismo: una guerra a muerte que aprovechaba vacíos o triquiñuelas legales para alienar todas las instituciones con la presidencia. Su consecuencia más evidente fue la pérdida de credibilidad e imparcialidad de las instituciones. La gran obsesión del populista es esa, construir, inventarse un pueblo. Usar la ficción para crear la realidad. Sus objetivos siempre son los mismos: tomar el espacio público y conquistarlo para apabullar al enemigo y hacer ver la propia como la única opción legítima, la única acorde con los fundamentos de la patria, las esencias del pueblo, el bien, la dignidad o la moral (…) El populismo impone una lógica de comunicación salvaje. Todo lo convierte en munición para avanzar en la guerra por la hegemonía; todo lo convierte en símbolo y todo lo politiza. Lo personal lo hace político y cada aspecto de la vida, hasta el más nimio, empieza a tener connotaciones ideológicas. El resultado es obvio. La convivencia se degrada. Surgen fracturas sociales no causadas por las divisiones sociales y económicas, sino por lo que representa el líder. Así han quedado muchos países latinoamericanos después de largos años de populismo”. Tan duro como real. Basta dar un vistazo rápido en los periódicos que nos dejan en la puerta todos los días……
Granés se extiende analizando los artistas, en todos los países, y presenta el inevitable compromiso político de todos ellos. Cultura y política son, en Iberoamérica, inseparables, polarizadas, ideológicas hasta más no poder. Intentar resumir este análisis es algo fuera de propósito, por el volumen inmenso de datos. A modo de ejemplo, vale destacar el caso de Neruda, un revolucionario comunista con sueldo fijo: “no había pasado un solo día de su vida adulta a la intemperie, sin un cargo público, y eso se lo echaban en cara los surrealistas chilenos”. Y García Márquez, que al recibir el nobel en Estocolmo se atreve a decir: “No traten de que seamos iguales a ustedes, no pretendan que hagamos bien en veinte años lo que ustedes han hecho tan mal en dos mil —se reafirmaba siete años después en El general en su laberinto— . ¡Por favor, carajos, déjennos hacer tranquilos nuestra Edad Media!”.
Y la diferencia entre el colombiano y el otro nobel, el peruano, no le escapa a Granés: “Ahí estaba otra diferencia, quizá la más grande, la verdadera, entre García Márquez y Vargas Llosa; quizá ese era el núcleo de las diferencias políticas que no solo bifurcaría sus caminos, sino que forjaría dos maneras de entender el lugar de América Latina en el mundo(…) La pregunta era si lo que funcionaba y era una virtud en las novelas, también funcionaba y era encomiable en la realidad. ¿América Latina debía ser igual de terca, debía seguir buscando respuestas propias a todos sus problemas, debía seguir intentando y experimentando con las versiones izquierdistas y derechistas del nacionalismo? Vargas Llosa diría que no. García Márquez…”
Aquí coloco mi sed contra a la inmensa obra que intento, sin poder, resumir…como en un delirio. Aunque se habla de muchísimos artistas, no se cita a Leonardo Padura, el escritor cubano que, a mi modo de ver, es de los más leídos en la actualidad, con algunos libros magníficos, y que siempre ha estado en Cuba, escribiendo lo que escribe…..Otro delirio.
Destaca Granés el desgaste de las ideas de siempre, que cada vez son menos los que se las creen: “América Latina no podía seguir siendo el continente de la promesa eterna, de la revolución en ciernes, del asalto al cielo que ahora sí, por fin, bajaría el paraíso a la Tierra. Llegábamos a los años ochenta exhaustos, rindiéndole una fidelidad absurda y masoquista a un conjunto de ideas obsoletas, crueles y tiránicas que los latinoamericanos parecíamos condenados a repetir como loros tropicales: la descolonización, el antiyanquis, el enemigo interno, la pureza de las tradiciones, el líder telúrico, la legitimidad de la violencia (…) En los años setenta Paz y Vargas Llosa estaban torciéndole el cuello ya no al cisne, sino a ese loro. Quizá esa fue la razón del rencor que despertaron, porque desacomodaban al intelectual y al artista que se habían acostumbrado al rol del otro, del exótico, del buen salvaje o del buen revolucionario. Si renunciábamos a la utopía y a la revolución, ¿qué lugar tendría América Latina en el conjunto de naciones? ¿Qué interés iba a tener un intelectual, un escritor o un artista que no reincidía en los tópicos tercermundistas, si no confirmaba los clichés de la víctima, del explotado?”.
Y aquí surge otra nota característica del continente latino, el victimismo. “América Latina dejaba de ser el continente que podía cerrar sus fronteras para crecer hacia adentro con sus fuentes nutricias, y se convertía en el sumiso esclavo que gozosa e irracionalmente dependía o se dejaba explotar de su primermundista amo. Empezaba la victimización generalizada del continente entero, la aparición del latinoamericano víctima (…) A partir de los años setenta el latinoamericano adquiría su condición oficial de víctima (muchos no tardarían en convertirse en víctimas profesionales), porque con la excepción de las oligarquías y de las élites aliadas a los intereses extranjeros, todos estábamos sometidos a las lógicas colonizadoras y opresoras. Ser un verdadero latinoamericano suponía ser consciente, «concientizarse», ay, de que tanto las condiciones económicas como las estructuras mentales y las influencias intelectuales y culturales que predominaban en nuestra vida eran ajenas y opresoras”
Victimismo, un sentir tan eficaz y sugerente, que Europa empieza a importar el concepto, porque le encaja bien. “Moría el Che Guevara en Bolivia para resucitar a los pocos meses en las camisetas y carteles de los sesenta y ochistas europeos. Ese fue el destino trágico del guerrillero, acabar siendo el símbolo de una revolución que no era la suya, el souvenir revolucionario que mejor se adaptó al sistema capitalista que tanto odió”.
Profundiza en la importación del victimismo: “Por eso decía Robert Hughes que la obsesión contemporánea en Occidente es la «fabricación de víctimas». Si en el siglo XV se inventaron santos y en el XIX héroes, hoy, como dice Daniele Giglioli, «la víctima es el héroe de nuestro tiempo»; un actor que cohesiona identidades, otorga derechos, reivindica la autoestima. Y lo más importante: blinda contra la crítica; la víctima siempre tiene la razón (…) Si el mundo entero empezaba a latino americanizarse en la década de 1990 era porque había descubierto la utilidad política del sufrimiento. Si sufrir no diera nada, lo que más querría la víctima sería dejar de serlo. Pero cuando la identidad-víctima crea un discurso inevitable, imposible de soslayar porque hacerlo se interpreta como falta de virtud o de complicidad con el victimario, el victimismo se hace rentable. Todos quieren ser víctimas, porque las víctimas son las únicas puras, sin mácula ni deudas con nadie”.
El resumen de esta obra magna, que pretendía ser modesto se ha alargado de modo inevitable. No por la cantidad de ideas nuevas, sino por lo contundente de su actualidad, y de la película que estamos viendo -en variaciones sobre el mismo tema- hace un siglo por estas….longitudes! Finalizo como puedo, copiando algunos párrafos que me parecen un gran finale para esta ópera criolla de Granés.
Dice el escritor: “Las ideas asesinas en América Latina han tenido el fastidioso añadido de ser tremendamente estúpidas. La única ideología que había dado América Latina era esa, el nacionalismo, el nacionalismo disfrazado de elitismo espiritual, indigenismo, americanismo, criollismo, populismo o incluso comunismo, pero al fin y al cabo nacionalismo y poco más: amor a lo propio y miedo y recelo hacia lo demás. Si la izquierda latinoamericana se desgarraba las vestiduras porque la burguesía les vendía la patria a los imperialistas, la ultraderecha lo hacía porque los comunistas la entregaban a la Unión Soviética (…) Tal vez ese era el problema entre las dos Américas: la del Sur le echaba la culpa a la del Norte de todos sus fracasos, y la del Norte proyectaba en la del Sur sus ansiedades”.
Vuelve al delirio que protagoniza toda esta obra: “Más que latinoamericanos, éramos delirioamericanos, hombres y mujeres marcados por sueños milenarios que se mezclaban con la realidad de todos los días. América Latina no fue fascista por culpa de los militares ni comunista por culpa de los obreros. El fascismo y el comunismo habían sido el delirio de los poetas”
Y concluye con el recado que le parece una salida posible: “Lo latinoamericano, incluso lo auténticamente latinoamericano, sería sacudirse de ese estereotipo, olvidarnos de la imposible pureza premoderna, huir del lugar del «otro» que nos han asignado y tratar de entender que América Latina no es la tierra del prodigio, ni de la utopía, ni de la revolución, ni del realismo mágico, ni de la descolonización, ni de la resistencia, ni del narco, ni de la violencia eterna, ni del subdesarrollo, ni de la esperanza, ni siquiera del delirio. Tan solo es un lugar donde gente muy diversa tiene que convivir y prosperar. Un lugar exuberante por su geografía, complejo por su historia y barroco por las improbables mezclas a las que ha dado lugar. Solamente eso. Cualquier otra cosa que se diga tal vez no deje de ser solo una proyección o una fantasía. Incluso una maldición”. Una salida realista, que alimenta la esperanza -salpicada de dudas, de dejá vu– de los que nos hemos hecho latino americanos por opción.


Comments 1
Fantástico. Obrigado x Mil.