Jorge Fernández Díaz: Mamá
Ed. Sudamericana, 2011, 166 págs
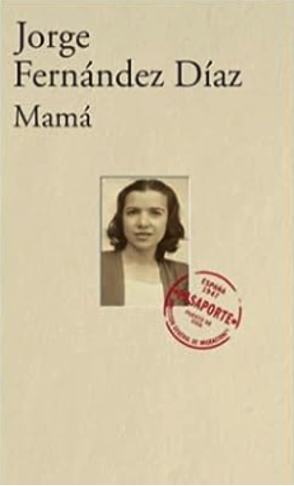
Me llega una advertencia familiar -de uno de mis hermanos- que es de donde suelen proceder sugerencias de lectura siempre apetitosas, sobre el reciente premio Nadal, otorgado a Jorge Fernandez Diaz. Y antes de zambullirme en la lectura, consulto la lista de libros pendientes -siempre creciendo, donde tomo nota de los que me interesan, y que sé que no conseguiré leer en esta vida, pero no importa- y resulta que me encuentro con Mamá, otra obra del escritor argentino. Si Marcial, el del secreto y del premio Nadal es su padre, tendré que leer antes lo que cuenta de su madre. En un mano a mano, como en el tango de Gardel, por mantenerse en sintonía porteña.
Y de hecho no me equivoqué. Basta leer lo que el escritor cuenta en el epílogo de las memorias sobre su madre, cuando su hermana Mary dice que se le aparece su padre, que estaba ya muerto hacía tiempo: “Al enterarse de que las luces se encendían solas y también de que Mary soñaba con que mi padre se acodaba en aquella pared, Carmina se vistió rápido, compró unas flores y se dirigió al cementerio. Cambió el agua del florero, colocó las clavelinas, rezó un padrenuestro y dijo ante la lápida: Viejo, no molestes más a los chicos, quédate acá tranquilo. Y a partir de ese momento, los fenómenos paranormales cesaron. Es que mi padre jamás resistió un reto de mi madre”.
Empiezo mis comentarios por el final del libro -sin ser spoiler– porque es un intento de entender lo que el escritor argentino, hijo de asturianos emigrantes, cuenta en sus libros, de modo magnífico. Esto dice de su familia materna: “El árbol genealógico de los Díaz se dividía en gozantes y sufrientes. Aunque con matices, los hombres vivieron la utopía del gozo, y las mujeres practicaron el arte del sufrimiento. Los gozantes sabían que la vida era corta y que merecía la pena vivirla sin complejos: eran más alegres y despreocupados. Los sufrientes entendían que la vida era dura y que debían repecharla con esfuerzo, y que serían recompensados luego por Dios o por el destino: eran más tristes y solidarios. Los hombres trataron con ahínco de no parecerse a José, y las mujeres no pudieron dejar de parecerse a María”.
¿Cómo se le ocurre a Fernández Díaz montar una novela -o, mejor, dos- con sus recuerdos familiares? Lo explica con sinceridad en medio del libro: “La realidad, como el folletín, está llena de golpes bajos y lugares comunes. Sé que por pudor ningún novelista serio, ningún obrero de la ficción, contaría las cosas que estoy contando. No estoy contando la pura verdad, sino la verdad contaminada que mi madre narró a su psiquiatra, los monólogos que pude anotar en mi cuaderno, la tradición oral de mi familia y los recuerdos de mi infancia. Trozos descompuestos de verdad, reconstrucción periodística de la vida. Memoria fragmentaria de hechos novelescos y de sentimientos ambiguos; relato verídico de rotos, descosidos y remendados”.
Parece que el arranque fue justamente la consulta de Carmina, su madre ya anciana, con una psiquiatra: “Mamá, superando todos sus prejuicios, permitió que le hicieran una evaluación psicológica y luego que le destinaran a una profesional de mediana edad, a quien le fue relatando semana a semana su pequeña historia. Le recetaron una pastilla milagrosa, que le mejoró el carácter. La depresión fue cediendo y el tratamiento la pulverizó. Pero yo estaba intrigado por saber qué pasaba realmente en el diván. No podía imaginar dos cosas más antagónicas que esa vieja asturiana descreída y aquella sofisticada discípula de Freud. Un día se lo pregunté directamente: ‘La doctora es muy inteligente y muy comprensiva, me respondió con cautela. —¿Y qué te dice cuando vos le contás todas esas calamidades? —A veces se le llenan los ojos de lágrimas. —¿A quién? —me sorprendí, creyendo haber oído mal. Aquella misma tarde compré este cuaderno Rivadavia de hojas cuadriculadas y tapa dura. Y anoté una primera frase: la mujer que hacía llorar a su psiquiatra”.
De esta frase arranca Mamá, como el escritor apunta en varios momentos de la narrativa: “La profesional y su paciente sintieron afinidad de inmediato, y mamá se desahogó hasta vaciarse, y luego empezó a llenarse de autoestima y de antídotos químicos y emocionales. Y salió fortalecida y alegre como una castañuela, pero también osada y beligerante. La psiquiatra la convenció de que no debía callarse nada porque había permanecido muda demasiados años, así que empezó a guerrear con culpables e inocentes, tuvo a mal traer un tiempo a mi padre, y se metió en unos cuantos líos por soltar la lengua(…) De pronto sentí celos de la psiquiatra y avidez por conocer los recovecos de aquella larga travesía, y pensé que no había mayor desafío para un periodista en la crisis de los cuarenta que atreverse a contar la historia de su madre. Tenía la súbita sensación, sin embargo, de estar cometiendo alguna clase de pecado, y hubo semanas enteras en las que luché contra el pánico de que ese texto desnudo removiera odios y dolores sepultados, levantara envidias asordinadas y de alguna manera nos cambiara a todos para siempre”. Del miedo pasa a la acción, y se decide a hablar con la psiquiatra, después que su madre muere: “La entrevisté durante cincuenta horas, en días a veces sucesivos y a veces distantes, y en muchas ocasiones tuvimos que detenernos para que llorara en silencio, y en otras para revolcarnos de risa”.
Después de este aperitivo, lo que se sigue es saborear el libro, narrativa encantadora, directa, sincera. La cita de Chesterton, al principio de uno de los capítulos, tiene mucha enjundia: “Lo que me agrada del gran Novelista, que es Dios, son las molestias que se toma por sus personajes secundarios”. Los asturianos emigrantes -tanto los paternos como los maternos del escritor- que vienen a Argentina pensando en regresar, pero las cosas toman otro rumbo: “Ya parecía demasiado tarde para irse y también para quedarse, y pasaron décadas en ese limbo donde fueron despojándose de lo que alguna vez habían sido y arropándose con lo que debían forzosamente ser. El día menos pensado se dieron cuenta de que eran argentinos”.
Y todo ello, sin dejar de aclarar que esto, que le interesa a él, quizá no les interese a otros, pero ya se ve que escribe por una cuestión que se le impone por conciencia: “Estos pequeños episodios que estoy narrando, y que obviamente no merecen ni un fugaz renglón en la Historia, sucedieron durante la primera mitad del siglo XX en un vergel ubicado en el sudoeste de Europa y al norte de la Península Ibérica, entre los 42.º 54’ y 43.º 40’ de latitud norte y los 4.º 31’ y 84’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Asturias es una extensión de 10 565 kilómetros”.
En capítulos cortos pero sabrosos, todos con nombre de un personaje de la historia familiar, van apareciendo las diversas figuras de esta saga. El abuelo materno, un sujeto de mucho cuidado, que va a su aire, sin raíces: “La maldad es una metáfora de la ignorancia, y mi abuelo era un talentoso artista de la madera, pero también un gran ignorante. Tal vez fue malvado sin conciencia de serlo, y aunque era republicano, utilizó la excusa de la batalla para aceptar trabajos remotos y para seguir farreando en otros lares”. Josefa, la bisabuela: “De niña, aturdida por el apremio del hambre, mamá veía en Josefa a una mujer egoísta y privilegiada que solo pensaba en su hijo. Se equivocaba. Mi bisabuela, como el buen pastor, ponía toda su atención en la más enclenque de su rebaño, y cada cual cargaba con su cruz. Que ya era bastante”. Y, Maria del Escalón, la madre de Carmina, abuela del escritor, una mujer de armas tomar, que plantaba cara al abuelo desalmado.
Carmina, Mamá, que emigra a Argentina, niña y sola. “A los once años era un pequeño animal del bosque. Tenía miedo, pero también tenía mucha hambre —todavía recuerda—. Y el hambre te hace valiente e infame (…) Mi madre ni se mosqueaba, estaba hecha un ovillo despeinado y pálido, no sentía el alma en el cuerpo y era puro pensamiento a la deriva. Carmen sabía, a duras penas, leer, garabatear y hacer las cuentas, pero desconocía la geografía y la historia nacional. Tuvo que aprender de cero los mapas y sobre todo las guerras de la Independencia como se aprende en las primeras clases: con buenos y malos y blancos y negros. Los buenos eran los argentinos y los malos eran los españoles, y había que abrazar con denuedo esa gesta, festejando las batallas ganadas y odiando a los godos despreciables”.
La vida difícil de un emigrante se paladea en las líneas del escritor que, lógicamente, escribe como algo que le toca de cerca: “Durante décadas, en ese submundo de soñadores, frustrados, farsantes y parlanchines, los argentinos eran los mejores del mundo y los españoles unos muertos de hambre. Ese rencor se cocinó a fuego lento y mi padre lo tomó como un veneno homeopático”. La guerra civil se exporta desde España, los emigrantes se la traen puesta: “los hijos de los vencedores degradaban a los hijos de los vencidos con un epíteto. ¡Rojos!, les gritaban. Papá y sus hermanos no se sentían rojos ni blancos, y estaban tan lejos del marxismo leninismo como de la Argentina, pero reaccionaban con puños, patadas y codazos”. Y de vuelta a su madre: “Había, en esos tiempos, mujeres que al ser madres borraban el gusto, la coquetería, la ambición, la razón, los deseos, el cuerpo, los resentimientos y hasta los viejos temores para fundirlos en una única y magnífica materia: el amor excluyente hacia sus hijos. Mamá fue una de esas mujeres, y lo pagó caro”.
Cuando muchos años después, Carmina vuelve una temporada a España, palpa las raíces que lleva dentro. Escribe con tino Fernández: “Once meses pasó en Madrid, y no hubo un solo día en el que no fantaseara con subirse al vagón y con dejarse llevar por valles y caminos de montaña hasta su paraíso personal de profunda miseria y de feroces alegrías. Esa paradoja fue acaso el nudo de toda su existencia. Un cordón umbilical la unía a ese pueblucho de mala muerte donde se malvivía, y jamás hubo lugar en el mundo que pudiera suplir lo que Almurfe significaba para ella. Se empeñaba así en confirmar que ciertos hombres y mujeres pertenecen a un solo sitio, y que no hay máquinas ni olvidos ni distancias ni tentaciones humanas que logren sustraerlos de ese imán sagrado. Todo tiempo de separación entre mi madre y su hogar fue un tiempo de destierro, y por lo tanto de dolor. Ese tiempo, medido en años y salvando breves recreos, le llevó en total más de medio siglo”.
¿Dónde está Marcial, el padre de Fernández, en todo este tinglado? Va apareciendo poco a poco, sin hacer ruido, pero con una presencia decisiva. Tanto -pensé mientras leía- que después cuajó otro libro, el Nadal, dedicado a él. Pero el trato no fue fácil, como anota Fernandez: “Papá y yo nos eludimos durante meses, y sé que aquel fue el dolor más grande que pude infligirle. Ocultó con vergüenza la mala noticia todo lo que pudo, y cuando estalló fue víctima en el bar y en el club de la infamia y del regodeo de sus paisanos, para quienes un hijo repetidor era un estigma equivalente que tener un delincuente en casa. Marcial, para defenderse de esa agresión, volvió a armarse de una coraza y me dio por perdido para asegurarse de no tener nunca más un desengaño (…) Papá tomó conciencia de que una herida, y tal vez una pelea borrosa, nos habían divorciado veinticinco años atrás. Es extraño cómo las personas que más se quieren pueden lastimarse profundamente con un leve rasguño, y cómo un quiste chico y anecdótico puede convertirse en un tumor grande y maligno”.
De esa relación complicada, aparentemente tortuosa, es donde nace la pasión por la literatura. Y, antes, el cine, las películas, el modo silencioso como su padre tenía de educarle. De eso habla el Nadal -según la recomendación familiar que me llego, entrañable, porque a mí, a nosotros, nos educaron también con cine. Llegaremos al secreto de Marcial a su tiempo. Ahora el escritor presenta el aperitivo del que será su futuro libro: “Durante años vi una tras otra hasta Hollywood en Castellano, con las persianas bajas y el corazón en un puño. Era un universo extraordinario, donde Hércules, Sansón y Ulises compartían hazañas con Custer, Gerónimo, Cleopatra y el monstruo de la Laguna Negra. Dieciséis veces, a lo largo de aquella infancia, mis padres y yo aguantamos el llanto con Qué verde era mi valle, un melodrama sobre una familia trágica de mineros que terminaba muy mal y que encabezaba con sobriedad Walter Pidgeon (…) Me doy cuenta en este preciso instante de que pasé cuatro décadas tratando de reescribir esa tragedia, de sobreimprimirla con la nuestra, y que quizás estos apuntes no se traten al fin y al cabo de otra cosa. En aquellos años esos filmes sabatinos no eran prestigiosos, pero mi madre ya me señalaba a John Ford, un director de películas del oeste que seguí de chico y que comprendí de grande: a mamá le arrancaban risas y lágrimas sus odiseas heroicómicas acerca de familias empeñosas y de emigrantes galeses en los confines de la civilización”.
Y de repente la pasión por escribir: “Un rayo me levantó en peso, volví corriendo, subí las escaleras y le pedí a mamá un cuaderno y un lápiz. Lo único que tenía era una pequeña libreta de tapas marrones. Me puse a escribir frenéticamente una historia de lucha y de muerte en unos pantanos neblinosos. Estaba exaltado: el mundo invisible que yo creaba podía ser traducido con éxito al mundo real. Aquel fantástico procedimiento se llamaba literatura. No era cine, pero se le parecía tanto que las diferencias resultaban irrelevantes. Separé con mucho cuidado lo diurno de lo nocturno. En mi vida diurna, cumplía los mandatos, y en la nocturna, los sueños. Es por eso por lo que la literatura, lejos de la vagancia, fue siempre una laboriosa forma de la clandestinidad. Jamás pude escribir sin sentirme culpable, ni dejar de escribir sin sentirme en falta”.
Describe la trayectoria de periodista y escritor de golpe: “Fui un magnífico atleta de la crónica roja, pero también un mediocre periodista incapaz de desaprender lo aprendido, un deportista de ideología muscular corriendo el maratón de la vida sin sentido ni dirección, repitiendo el destino anónimo de la prosa menor en papel de diario. La base de la dicha plena radica muchas veces en la inconsciencia, y yo era en aquella época un gozoso inconsciente que por las mañanas investigaba crímenes irresueltos del presente, por las tardes exhumaba casos sensacionales del pasado y por las noches escribía literatura popular. Y en algún momento relatos de ficción por entregas sobre la mafia del fútbol y sobre las bandas paramilitares, que escribía sin dormir y con el cuchillo en la garganta para entregar el capítulo de cada día antes de que los gráficos abrieran a las cinco de la madrugada el taller y empezaran con la séptima (…) Esa ética de la verdad pura, aprendida a los golpes, me sacó canas verdes, pero me convirtió en otra clase de periodista y de persona. Comprobé sobre el terreno que las cosas no son blancas ni negras, sino desconsiderablemente grises: grandes héroes cometen grandes canalladas, y grandes canallas consuman emocionantes actos heroicos. Redimensioné la objetividad y entendí que lo real tiene la mala costumbre de ser ambiguo”.
Cierro el libro, con la sensación de un tiempo aprovechado, saboreando la estética de una magnífica narrativa. Y, entre las notas que fui tomando, descubro algunas de peso, con meollo reflexivo. Escribe Fernández, como quien no quiere la cosa: “A lo largo de la vida, la falsa imagen que ciertas personas proyectan de sí mismas es tan exacta y verosímil que terminan creyendo en ella. Nada de eso resultaba cierto ni creíble, todo era ensoñación juvenil, pero de esas utopías secretas nace a menudo el amor, y de esos débiles eslabones devienen fuertes cadenas. Los defectos provisorios de la vida son al principio una gelatina, luego una masa, después un cemento, al final una piedra. La vida trata precisamente de las cosas que podemos cambiar y de las cosas que debemos aceptar de nosotros mismos, y también de la prolija discriminación que debemos practicar entre lo significativo y lo insignificante”. Y un tributo a los emigrantes: “Volver a la patria de uno es dejar de ser un holograma y aceptar que somos personas nuevas de carne y hueso. Es reconstruir los vínculos desde la fotografía inofensiva de lo que fuimos y caminar despacio hacia la afilada y riesgosa verdad de lo que ahora somos. Es también reconocer que uno es, a la vez, el mismo de siempre y todo un extraño”. Con el tempero de humor que también fluye entre las líneas del libro, estampado en una frase que atribuye a la madre de Karl Marx, pero que podría ser de su propia madre: “Habría preferido que hubieras reunido un capital, en lugar de escribir sobre él”. Leído, anotado, y saboreado el libro de Mamá, ahora puedo seguir la recomendación familiar para entrar en el secreto de Marcial. Todo a su tiempo.


Comments 1
Felicitaciones Pablo, nos has motivado seriamente a leer con atención «Mamá» con tus sabrosos apuntes ( y de hecho no has sido un «arruinador» – si se quiere decir en español-)
Abrazo