Luis Suárez Fernández : « Isabel I, Reina”.
Luis Suárez Fernández : « Isabel I, Reina”. Ed. Ariel. Barcelona, 2000, 660 págs.
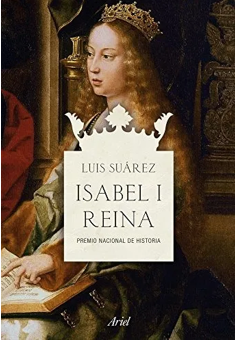
La lectura de este libro tiene también su historia. Se me ocurrió preguntarle a un viejo amigo, historiador, humanista y escritor, si había visto la serie de TV sobre Isabel de Castilla. No la había visto, se lo apuntó y me mandó este libro que yo no había leído. Total, que salimos ganando los dos. No digo que fue casi como el lema de los Reyes Católicos -tanto monta, monta tanto- pero la serie y el libro, magnífico estudio, serio y profundo, se complementan a la perfección. O por lo menos, eso me pareció, aun no siendo un experto en la materia. Cuando vi los casi 40 episodios, me atreví a pensar que estaban rizando el rizo, dada la multitud de detalles enmarañados. Me equivoqué: el libro deja claro que se quedaron cortos en la producción televisiva, porque las variantes fueron tantas y tan numerosas, que no hacen sino engrandecer la vida de esta mujer y reina, que vivió 53 años, reinó 30, y dejó un ejemplo singular. De hecho, la Reina de España, como otros historiadores la han denominado. Comentar la serie queda fuera de propósito. Me limito a anotar algunas de las muchas lecciones que me han quedado con la lectura, inolvidable, de este libro necesario.
Los prolegómenos como Infanta de Castilla, nos sitúan en el complejo escenario de los Trastámara y de los innumerables tejemanejes de la nobleza y del clero. El Marqués de Villena “que utilizó las circunstancias de intranquilidad derivadas de la ejecución de don Álvaro de Luna para precipitar y confundir las cosas; no debe extrañarnos, pues en todos los asuntos procedía de la misma manera, dejando puertas abiertas para anular aquello mismo que había hecho. Sutil y complejo plan, propio de la mentalidad embrollona de don Juan Pacheco. Probablemente nunca tuvo intención de cumplir los acuerdos; de hecho nunca lo hacía y así sucedió también ahora. Quintaesencia de lo que llamamos política, su meta estaba en la conquista y retención del poder”.
De otro lado aparece Gonzalo Chacón, “que le profesaría fidelidad a lo largo de una dilatada existencia. Las relaciones con ambos y con sus esposas desbordan los límites de lo que es oficioso. Chacón podía contarle experiencias de tiempos muy cercanos, los de don Álvaro de Luna, cuya viuda, Juana Pimentel vivía ahora en el palacio de los Mendoza, en Guadalajara. No cabe duda de que Isabel continuó muchas de las acciones que se incluyeran en el programa político de refuerzo del poderío real del famoso valido. Refuerzo de la Monarquía compatible con la consolidación de la nobleza”.
Desde la adolescencia y juventud, Isabel se forma en la témpera que utilizará después como reina y soberana. Anota Suarez: “Sin los lazos, profundos y sutiles de una religiosidad que, desde la infancia, empleaba muchas horas en la oración, resulta absolutamente imposible conocer qué fueron la vida y la obra de Isabel. Aciertos y errores se encuentran en el mismo origen. Para ella, ser reina iba a significar asumir completamente el peso de aquella autoridad que, como deber ineludible, Dios pone sobre los hombros de quienes ha escogido. Puesto que esta elección, como recordará después a su marido en su Testamento, implica el tener que dar cuentas más estrechas de sus actos que el común de los mortales (…) Todo esto nos conduce a una noción moral que desempeña importante papel en el reinado: la conciencia del deber primaba sobre cualquier otra consideración (…) En 1471, escribiendo a su hermano Enrique le decía: «me quedé en mi palacio por salir de su guarda (la de la reina Juana) deshonesta para mi honra y peligrosa para mi vida», confiando «en la gracia de Dios que fue para mi mayor guarda que la que yo en el rey tenía, ni en la reina». E invitaba al monarca a una profunda reflexión sobre estos sucesos: «las obras de cada uno darán testimonio de nosotros ante Dios y ante el mundo».
Y la advertencia de los capítulos iniciales merece ser destacada: “No caigamos en esa tentación a que muchos historiadores del siglo XIX sucumbieran: la batalla que entonces comenzó, consecuencia del juramento de Juana y de la rebelión de Cataluña, no responde a ese maniqueísmo que presenta a los defensores del rey como los buenos y a sus oponentes como «malos» y rebeldes. Como sucede en todos los enfrentamientos políticos, había, además de ambiciones, programas que giraban en torno a lo que debía definirse como «poderío real absoluto» y su ejercicio; precisamente el éxito de Fernando e Isabel en su reinado consistirá en haber descubierto una especie de síntesis entre ambos (…) Sin alterar en lo más mínimo el rigor de las noticias documentalmente comprobadas, se puede convertir la biografía de la reina Isabel en argumento para una novela. Nadie se extrañe: nuestro género literario por excelencia, hijo del ejemplo, se diferencia del roman francés en que se apoya absolutamente sobre la realidad”. Aquí está la explicación que me confirmo lo acertado de la serie, el tanto monta, monta tanto, comentado anteriormente.
El estudio profundiza también en la relación con el príncipe Fernando de Aragón, -una verdadera construcción a dos. “ Isabel se había convencido muy pronto de que la unión conyugal sin fisuras era el deber más importante, y puso todo su empeño en conseguirla. Las muestras de aprecio personal hacia su marido —hasta llegar a calificarle de «el mejor rey de España» en momentos próximos a su muerte— fueron haciéndose cada vez más frecuentes. No hay inconveniente, por tanto, en considerar esa concordia entre personas como un dato decisivo en la vida política. Fernando, desde el principio, demostró que estaba mucho mejor preparado para gobernar que para ser gobernado. El punto de partida, compartido por su joven esposa, era que tenían que alzarse por encima de las pequeñas querellas e intereses a fin de atraer a su causa el mayor número posible de adhesiones: nobles, eclesiásticos y ciudades despertaban en ellos el mismo interés. Las banderías tendrían que cesar (…) Femenina y religiosa; en ambas condiciones hallamos las notas esenciales de su carácter. Isabel constituye uno de los primeros y principales ejemplos de que la condición de mujer, no refiriéndola únicamente a la circunstancia biológica, lejos de ser un obstáculo a la hora de reinar, podía aportar condiciones muy importantes y positivas (…) En diciembre de 1492, cuando Fernando se debatía entre la vida y la muerte como consecuencia de un atentado, Isabel reveló confidencialmente a su confesor que había estado pidiendo, con insistencia, a Dios que si en sus designios estaba previsto que uno de los dos muriera, fuese ella la escogida porque el rey era mucho más necesario al bienestar de los reinos. En aquellos momentos ordenó además la reina que se hiciese balance de todas las deudas, a fin de reparar cuanto fuese debido; de este modo debía presentarse ante el tribunal de Dios”.
Delante de este monumento de mujer, Suárez deja claro el importante papel de Fernando en el gobierno, la articulación con validos y prelados, acostumbrados a mangonear a sus anchas. “Carrillo adolecía de una enfermedad frecuente entre los políticos y que consiste en identificar el bien de los pueblos con la permanencia de su persona en el poder. Fernando, que recurría constantemente a reuniones de sus consejeros, no había tardado, como queda dicho, en desvelar ante el ambicioso prelado que el tiempo de los validos ya no iba a repetirse; el sistema a seguir sería precisamente de Consejos para el trabajo y secretarios para la ejecución. Ni siquiera el propio rey iba a permanecer fuera de los procedimientos de un poder sometido a prudente examen y deliberación. Ya desde entonces, el rey consulta, escucha y, cuando las circunstancias lo requieren, decide (…) Un principio del que Fernando e Isabel se sirven como de frecuente recurso de propaganda es hacer compatible la justicia con la clemencia, lo que no resulta incompatible con la tendencia de incrementar los recursos y el poder de la Corona”
Isabel entra con decisión femenina en estos berenjenales: “Admiraba en otras personas como principal virtud política la de la lealtad, que no significa adular al que manda, sino ayudarle en aquello que precisa. Con los grandes el procedimiento que se siguió, tanto con los que se mostraron fieles como con los que les resistieran, fue de establecer pactos minuciosos, equivalentes a leyes privadas —que es lo que significa privilegio— por los que debían regularse en adelante las relaciones entre los señoríos y el poder real”. Se pronuncia sin titubeos: “Decid a esos caballeros y ciudadanos de Segovia que yo soy la reina de Castilla, y esta ciudad es mía y me la dejó mi padre; y para entrar en lo mío no son menester leyes ni condiciones». Estamos ante una lección rotunda del principio de autoridad, poderío real absoluto que no se somete a ninguna otra decisión (…) Para el legado constituyó una sorpresa negociar con Isabel; no hallaba en ella los sórdidos intereses, normales en términos políticos, sino un deseo ferviente de servir a la Iglesia colaborando en su reforma. Aquella mujer, sentada en el trono y gobernando bien a pesar de su condición femenina, en lugar de castigar a quienes se le enfrentaran, como aquellos Girón o Stúñiga, que hicieran todo lo posible para que nunca llegara a reinar, los admitía a su servicio, se reconciliaba con ellos «y triunfaban mucho en la Corte». No estaban en juego sentimientos, como el crítico capellán creía, sino un programa político: poner a la nobleza en su sitio y enseñarla, desde él, a colaborar. La igualdad de trato es condición inexcusable entre los envidiosos”
Esa colaboración sinérgica, base de la unidad, es la que ha sido plasmada en la frase emblemática -tanto monta, monta tanto- cimiento de la monarquía católica española. Anota el autor: “Nada de esto es fácil comprenderlo desde una mentalidad de nuestros días. Todavía más el papel que desempeñaron los fundamentos religiosos, causa de que se llamara precisamente «Monarquía católica española» a esa Unión de Reinos que llegaron a constituir Isabel y Fernando. Pues, a diferencia de lo que ahora se considera deseable en el terreno de la política, no admitían que el cristianismo fuese una opinión, o un sistema de creencias al que los hombres pueden adherirse o no, según les plazca. Para ellos el cristianismo era verdad absoluta a la que es imprescindible someter toda la conducta, pues fuera de ella anida únicamente el error. Por encima de las leyes que construyen los hombres y sancionan los reyes en virtud de su «poderío real absoluto» se encuentra siempre la ley de Dios, que define, explica y sostiene el orden moral sin el que la sociedad misma no puede existir. Abundaba el pecado, ciertamente, pero no pretendía disfrazarse de virtud. Para Isabel, que fue alma muy religiosa, todos los asuntos de Estado tenían una dimensión que les aproximaba a problemas de conciencia; de ahí la importancia que llegaron a tener sus confesores, primero Talavera, después Cisneros. Los jerónimos repetirían durante años una anécdota que escucharan de sus propios labios: era costumbre en la Corte que los confesores, puestos de hinojos, recibieran la confesión de sus reales penitentes, que permanecían sentados. Pero desde su primera entrevista, probablemente en 1475, él exigió de Isabel la posición canónica: el sacerdote debía recibir sentado la confesión, estando el fiel de rodillas porque se trataba del tribunal de Dios. Isabel aceptó con toda naturalidad esta condición, siempre buscando descubrir el modo de hacer compatible el ejercicio del poderío real absoluto con la vida cristiana”.
La unidad de España, tema difícil también se estudia a fondo, con datos y bibliografía abundante: “Fernando e Isabel no se titularon nunca Reyes de España —algunas veces, desde fuera, se les consideró como tales—, sino que emplearon un título largo en que además de los reinos figuraban otros señoríos considerados importantes. Los cronistas que, además de sus propios conocimientos, reflejan una especie de opinión oficiosa son los que más insisten en presentar a Fernando e Isabel como «restauradores» de aquella Hispania, que arrancaba de Roma su legitimidad, pero que había perdido en 711 su propio ser. Toda una larga serie de escritores, clérigos en el amplio sentido de la palabra, insistían en que la tarea de recuperación no se refería tanto al suelo como al cristianismo. Con ello remataban la «reconquista».
Unidad que es imposible separar de la salvaguarda de la fe: “El cristianismo es una fe que se proclama como verdad absoluta y no debemos olvidar que de acuerdo con ella, la existencia del hombre no es otra cosa que un tránsito —«este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar», recordaba Jorge Manrique—, durante el cual se deben conseguir los méritos para una vida eterna, que es la importante. Norma válida para todos, desde el rey, que ha de dar a Dios una más estrecha cuenta de sus actos, hasta el último de los moradores. En consecuencia, el deber primero y principal de la Monarquía radicaba en eliminar cuantos obstáculos pudieran oponerse a los súbditos para el logro de este fin sobrenatural. Si perdemos de vista este orden fundamental de valores, tan alejado del imperante en nuestros días, corremos el riesgo de no entender nada (…) Si los reyes tienen tan sólo el deber de reinar, haciéndose responsables ante Dios, se impone por sí sola la idea de que entre ellos y la comunidad política existe una especie de contrato en que la obediencia es una verdadera contrapartida de aquel deber”
La unidad religiosa indiscutible alcanza también la depuración de los procesos eclesiásticos deturpados: “Algo semejante sucedió con los nombramientos de obispos. Para impedir los múltiples abusos que se cometían desde la Sede romana, ganada por el nepotismo, y que afectaban seriamente a las rentas y la acción pastoral dentro del reino, Isabel y Fernando, y más la primera que el segundo, exigieron intervenir en la selección de las personas. Aunque es cierto que los seleccionados por la reina eran modelos de santidad cuando se les compara con los deleznables personajes propuestos desde Roma, se estaba estableciendo un precedente que acabaría convirtiendo a los obispos en meros magistrados de la Monarquía (…) Trabajaba en su favor un argumento innegable: los nombramientos que se producían desde Roma beneficiaban a personas —algunas muy poco ejemplares— que no estaban dispuestas a servir los cargos sino únicamente a percibir las rentas (…) Isabel llevaba consigo una especie de cuadernillo en que anotaba los nombres y cualidades de aquellas personas que consideraba idóneas para el episcopado. Seguramente el procedimiento no podía ser considerado correcto, en términos estrictos de derecho, pues se trataba de una intrusión de los poderes temporales en el ámbito de competencia de la Iglesia, pero si establecemos una comparación entre los candidatos propuestos por la Curia romana y los que salían del derecho de presentación, es indudable que Isabel tenía motivos suficientes para creer que ella servía bien a la Iglesia. Isabel se declaró dispuesta a asumir todos los gastos y responsabilidades, pero reclamando para sí el derecho a escoger los pastores encargados de las nuevas sedes. Esto es lo que se conoce bajo el nombre de «patronato».
Es justamente en este tema, la Unidad Religiosa, donde reinan las dudas sembradas siempre por intentar ver el siglo XVI con ojos del momento actual: una equivocación histórica enorme, como bien se aclara en aquel otro estudio monumental sobre la Imperiofobia, que también advierte Suárez: “Conviene recordar que había consenso universal en la coincidencia entre la calidad de súbdito y la profesión religiosa correspondiente. Los príncipes musulmanes solían mostrarse en este punto más rigurosos que los cristianos, aunque no puede establecerse una regla absoluta; por ejemplo, en el antiguo reino de Granada no se registraba la existencia de ninguna iglesia cristiana, ni otra sinagoga que la de Málaga, puerto abierto a las relaciones con el exterior. Si hoy aceptamos como axiomático el principio de «un hombre, un voto», las gentes del siglo XV afirmaban «un hombre, una fe». Para comprender en sus delicados matices el problema que vamos a abordar, es necesario despojarse del orden de valores que imperan entre nosotros y asumir los que eran propios del siglo XV”
Y anota a seguir: “En el momento de la llegada al trono de los Reyes Católicos, vivían en España entre 70 000 y 100 000 judíos; no es posible conocer una cifra más exacta. Si tenemos en cuenta la población total estimada, que en páginas anteriores queda explicada, se llega a la conclusión de que formaban una comunidad numerosa y fuerte, repartida por muchas comarcas, no todas, y visible especialmente en las grandes vías de comunicación de ambas mesetas. En total superaban el número de 200 aljamas, de muy diversa densidad, que preferían para su localización en barrios (juderías) las villas de señorío y las ciudades dotadas de amplio poder jurisdiccional. En ciertos aspectos, como la preparación intelectual, la higiene, o la solidaridad entre sus miembros, se hallaban muy por encima de la población cristiana. Se introducía la tesis de que al lado del judaísmo clásico (hebraica veritas), que enlazaba con el cristianismo sin solución de continuidad, había surgido otro, claramente herético, el de los talmudistas. Cuando en las Cortes de Madrigal y de Toledo se habla de judaísmo, se está pensando en el segundo y no en el primero”
Continua con el espinoso tema de los judíos: “A medida que se cerraban las puertas en Europa occidental, los judíos se desplazaban hacia el Este, donde llegarían a crearse las grandes comunidades de Polonia, Ucrania y Lituania que pervivieron hasta el siglo XX , proporcionando la mayor parte de las víctimas para los pogroms y el holocausto nazi. Fueron también muchos, especialmente entre los más acomodados, que enderezaron sus pasos hacia España. La pregunta que todo historiador debe hacerse gira en torno a cómo, en breve plazo de tiempo, pudo pasarse de la confirmación del Ordenamiento de Valladolid, al decreto de 1492 que extirpaba el judaísmo de manera radical, sin excepciones. No parece posible una respuesta unívoca, pues son muchos los factores que intervinieron. Resulta inexcusable reunir en una misma exposición ambos problemas, el converso y el judío, a los que el odio popular identificaba. Se estaba produciendo paulatinamente un giro en la mentalidad que pasaba del antijudaísmo al antisemitismo: la raíz del mal no estaba en las doctrinas sino en la propia naturaleza del judío que seguía siéndolo aunque se bautizase”
Y naturalmente, la Inquisición, otro de los temas que se ofrece a las críticas del reinado de los Reyes Católicos: “Recordemos que la Inquisición no tenía poderes para procesar o juzgar a los judíos. Organismo estrictamente eclesiástico, la jurisdicción inquisitorial alcanzaba únicamente a los cristianos: ni musulmanes, ni judíos, ni idólatras caían dentro de su competencia. Al delimitarse los ámbitos de ésta, ya en tiempos de fray Diego de Deza, se les englobó en torno a dos grandes definiciones: «herejía», esto es, presentar las verdades de la fe en forma distinta a como están propuestas por la Iglesia, y «apostasía», que consiste en la negación, total o parcial, de esa misma fe. Llorente llegó a decir que en los tres siglos y medio que duró la Inquisición se pronunciaron 39 671 penas de muerte; esta cifra no es admitida por los historiadores que la consideran como recurso en contra y abultada propaganda. Pero aun admitiéndola resulta considerablemente inferior a las víctimas causadas por las persecuciones religiosas en otros países de Europa. Muchos más católicos murieron en Inglaterra. Todo esto no debe ser obstáculo para que se aprecie el perjuicio que para la Iglesia misma llegó a significar la Inquisición (…) Renunciando a la idea inicial de Gregorio IX —ser un escudo contra la arbitrariedad del príncipe que puede manejar el delito de herejía como un arma contra sus enemigos—, se prescindía también de ese otro principio que fuera una de las grandes conquistas del cristianismo: ningún pecado, por grave que sea, deja de merecer el perdón si median el arrepentimiento y la penitencia. El compromiso con el Estado en una tarea de represión pasaría con el tiempo su factura”.
“Puede decirse con los datos que poseemos que los otros tribunales especiales fuera de España fueron peores para sus víctimas, pero no es menos cierto que la Inquisición significó para la Iglesia y para la Monarquía católica, un serio perjuicio. Esta acumulación de poderes ha contribuido a crear, en torno a Torquemada, esa espesa leyenda a que nos hemos referido, alimentada, con toda lógica, por quienes se hallaban en situación de perseguidos. Hombre de sólida virtud y sin brillantes dotes intelectuales, la documentación no corrobora esta leyenda. Bajo su mandato, las sentencias, en cantidad y calidad, experimentaron un descenso en relación con lo que habían sido en los primeros años. No han podido detectarse con precisión casos en que fuera aplicada la tortura. Probablemente el famoso fraile debe ser clasificado entre las inteligencias medianas”.
Es inevitable la comparación con las otras confesiones cristianas en el futuro, y las consecuentes guerras de religión: “Los nacionalismos incipientes señalaban la coincidencia en la misma fe, como explicaría más tarde Martín Lutero en una de sus principales obras Discurso a la nobleza cristiana de la nación alemana. El propio Lutero, que al principio abrigó la esperanza de que los judíos se incorporaran a su movimiento acabó mostrándose implacable enemigo de ellos por el estorbo que significaban para esa unidad: cuius regio eius religio. Disponemos de textos que nos permiten conocer que Fernando e Isabel, en más de una ocasión, se expresaron en semejantes términos: la fe era un bien social de tanto valor que merecía se arrostrasen todos los obstáculos para salvaguardarla. Se olvidaba que aquellas personas obligadas a escoger entre su fe o el destierro, eran las mismas que, durante siglos, ayudaran a construir aquella Monarquía que ahora les declaraba indeseables; por otra parte al existir la posibilidad de permanecer incólumes en su prestigio social y económico, ganando incluso posiciones si se bautizaban, se estaba ejerciendo una presión moral que invitaba a abandonar sus creencias. Aquí estaba la clave del planteamiento, tan difícil de entender desde el orden de valores actual: la fe cristiana era un bien absoluto que debía ser comunicado; la fe judía un mal merecedor de extirpación”
Y a modo de conclusión, siendo imposible un resumen de tema tan amplio y debatido, anota Suárez: “El reinado de Fernando e Isabel coincide con dos importantes afirmaciones en la vida social española, aquella que se refiere a la unidad de la fe y aquella otra que se relaciona con un desarrollo económico, continuando la trayectoria anterior y superando algunas deficiencias heredadas (…) De este modo, el papel que Carlos V y Felipe II asumieron no fue fruto de una política coyuntural sino de esas raíces profundas que databan de muchos años atrás; su cristianismo se asentaba sobre principios opuestos a los que Lutero recogiera del ockhamismo dominante en su Universidad de Wittenberg, es decir, en el libre albedrío, la capacidad racional de los seres humanos, el rechazo de la predestinación en todas sus formas, la defensa de la doctrina de la fe con obras en orden a la salvación, la existencia de unos principios éticos cuyos deberes permiten descubrir la existencia de derechos naturales, reconocimiento en los aborígenes de almas a las que se extiende la Redención y el sometimiento de toda la sociedad a esa norma moral de la que la Iglesia aparecía como custodia inequívoca (…) Con sus pros y sus contras —es imprescindible tener en cuenta que hubo defectos—, la reforma española, que tiene en el siglo XVI una culminación, cuando logre incorporar los descalzos del Carmelo, puede considerarse como una de las grandes aportaciones a la cultura europea y al desarrollo de la dignidad de la naturaleza humana”.
Una reforma que tiene el español, el castellano, como base lingüística innegable: “El Humanismo afirmaba que el crecimiento interior debía lograrse también con recursos estrictamente humanos, esto es, virtudes. Las sobrenaturales, lo mismo que las sencillamente humanas, necesitaban de «ejercitación espiritual». Antonio de Nebrija, al entregar a los reyes el primer ejemplar de su Gramática, les explicó que «siempre ha sido la lengua compañera de imperio», es decir, instrumento indispensable para unas correctas funciones de gobierno. Tal fuera el latín en manos de Roma. Había, en consecuencia, que hacer del castellano —y para eso servía su Gramática—, un instrumento capaz. En el fondo, Nebrija estaba pidiendo que el castellano se desviviese para que llegara a convertirse en lengua española. Nebrija, Fernán Pérez de Guzmán o Alonso de Madrigal, a quien llamaron «el Tostado», fueron hombres de libros: «escribir más que el Tostado» sigue siendo expresión popular”. Y concluye de modo impactante: “El papa Juan Pablo II destacó este hecho, aludiendo a que la parcela más importante de la Cristiandad, cuando se dirige a Dios lo hace en español”
El libro-tratado, requiere una lectura pausada, reflexiva. La figura de Isabel se agiganta con el tiempo, a lo largo de su vida de poco más de medio siglo. El capítulo sobre madre de loca -necesario por tratar de la via sucesoria a la corona española y al Imperio- puede complementarse con otra simpática lectura que trata con afecto la figura la reina Juana, madre del futuro emperador. Suarez afirma de modo claro: “De ahí los contrastes: Juana odiaba al príncipe y amaba al marido incurriendo en la contradicción de los locos. Felipe se mostraba cada vez más impaciente con aquella mujer, a la que podía seducir, pero no dominar”.
La muerte de Isabel corresponde al modo como había vivido: “En los últimos meses de su vida, cuando se convenció de que el fin llegaba de forma irremediable, cursó órdenes a los monasterios que por ella rezaban para que dejasen de pedir a Dios la salvación de su cuerpo, para ocuparse únicamente de la de su alma (…) El rey Fernando, en su epílogo: “viendo que ella murió tan santa y católicamente como vivió, es de esperar que Nuestro Señor la tiene en la gloria, que es para ella mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía.»
Y conviene encerrar estas largas anotaciones con un párrafo significativo que te hace pensar sobre lo que fue la vida de esta notable mujer y reina: “Baltasar de Castiglione, autor de El cortesano, que estuvo al servicio del emperador y llegó a ser obispo de Ávila, se hacía a sí mismo la reflexión de que habría sido necesario que todos los españoles, pobres y ricos, nobles o simples villanos, se hubiesen puesto de acuerdo en mentir para que pudiera darse una imagen tan positiva y sin defectos de una reina en la memoria posterior”. Ahí queda eso, con los ojos del siglo XVI, no con el filtro, turbio y desenfocado, de las redes sociales de turno, o de titulares sensacionalistas.


Comments 1
Maravilloso artículo. Muchas gracias.