Andrés Trapiello: Madrid
Ed. Destino, Barcelona 2020. Editor digital: Titivillus. Epub Libre. 790 págs.
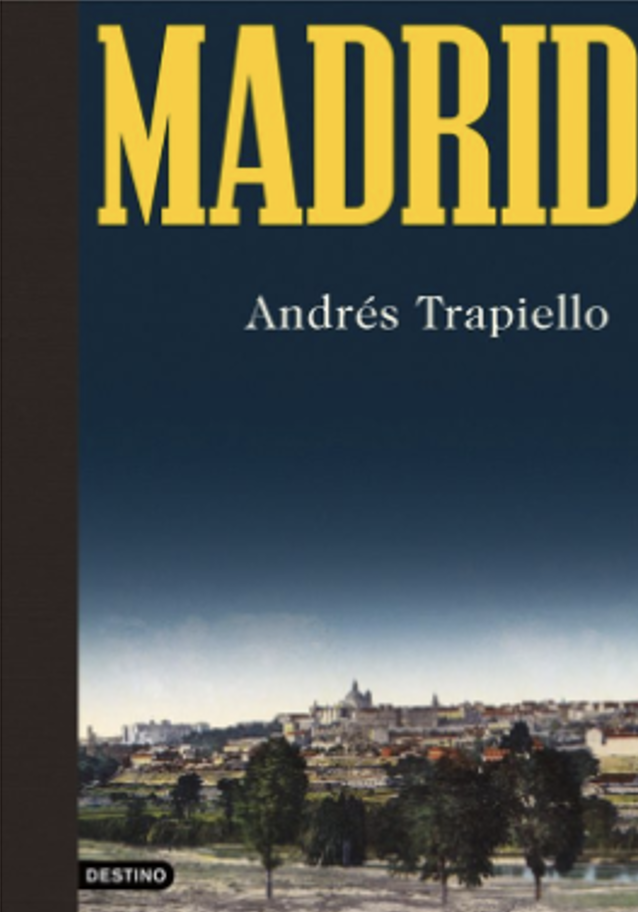
Conocía al autor desde que, hace algunos años, leí su versión soñada del hidalgo de la Mancha, Al morir D. Quijote. Y mientras esperaba para ver la segunda parte de su sueño (El final de Sancho Panza y otras suertes), el comentario de uno de mis hermanos -siempre hemos tenido un intercambio de informaciones literarias magnífico en la familia- me hizo adelantar este sobre Madrid.
Para quien como yo, nació en Madrid, y lleva más de 50 años fuera, era una tentación a la que no quise resistir. Y, de alguna manera, me asemejo al escritor que, siendo de un pueblo de León, nos cuenta aquí su historia de amor con Madrid. Porque el libro es básicamente eso: la historia de Trapiello en Madrid, en los últimos cincuenta años, los que yo llevo fuera. La segunda parte del libro, mas se asemeja a un catálogo de posibilidades que Madrid ofrece. Son las notas que el autor ha ido tomando y desde la que teje la primera parte, mucho más seductora.
Las notas, y lo mucho que ha leído, sobre Madrid y sobre todo. Da cierto vértigo la erudición de Trapiello, un devorador de libros y un anotador pertinaz, porque cita, a diestro y siniestro, todo tipo de autores. Es lo que tienen los artistas, y los escritores: lo que vierten en sus páginas, está siempre preñado de lo mucho leído.
En su prefacio-overture , muestra el talante de lo que te espera en las próximas 700 páginas. “Esta ciudad nos sienta a todos como ropa de niño pobre, «corta y larga». Lo que tiene de urbe lo tiene también de «campesino y lugareño. Es más rumboso que rico, y más de viejo que de nuevo. Para los que nos gusta lo nuevo tanto como lo viejo, es una ventaja. Acaso por eso en Madrid nadie te pregunta de dónde eres, y si lo hacen se celebra de dónde vienes, dispuestos a creer las maravillas que les cuentes de tu país nativo (…) El secreto de esta ciudad es que vive y deja vivir, y el nuestro debería ser ver pasar sin esperar ser vistos. Es decir, aceptar con el mejor humor que somos provisionales; y aunque sea un hecho irrelevante para otros, constatar por último que en ninguna ciudad ha sido uno tan feliz como en esta destartalada villa, verdadero salón de pasos perdidos del mundo, hecho a partes iguales de sueño y verdad. Lo digo para que nadie se llame a engaño (…) Nuestro amigo Félix Ovejero, que vive en Barcelona, abrocha sus correos desde hace años con un «Ubi bene, ibi patria»; él escribe en latín esas palabras de Cicerón solo por delicadeza: «Donde estoy bien, está mi patria”. Ya se ve que Trapiello se siente en Madrid como Pedro por su casa.
Sigue la historia y las leyendas, todo amontonado, al buen tuntún, que es lo que le gusta al escritor. “Su historia es la de una ciudad que ha querido ser con Austrias y Borbones la capital de la monarquía; con los liberales del siglo XIX la capital de la nación; en 1931 la capital de la República; en 1939, con Franco, la capital de España, y desde 1978 la capital del Estado. Pero también es la refutación de cualquier nacionalismo: aquí cada cual tiene su propio nido, ni peor ni mejor que el de su vecino, y en él cabemos todos (…) Los moros canalizaron el agua con diferentes viajes o minas subterráneas, llamadas mayrat, y de ahí le dieron a ese lugar el nombre de Mayrit, que evolucionó pronto a Magerit. Los cristianos buscaron cristianizar el nombre de Mayrit sin alejarse mucho del origen, y encontraron la palabra justa en arroyo (matrice en latín). De Matrice a Matrit el camino fue también corto y andadero (…)La historia del agua en Madrid es fascinante. Sigue Madrid unido a su pasado árabe por ese laberinto subterráneo de viajes o minas, que aflora aún en decenas de fuentes. En torno a ellas floreció la institución de los aguadores, que, como narradores de Las mil y una noches, llevaban las historias y novedades del día a todos los rincones”
Y más adelante anota: “A los madrileños, como es sabido, se les llama coloquialmente gatos. En 1083, durante el «sitio apretado» que puso Alfonso VI a Magerit, unos soldados originarios de Madrid, tratando de expugnar la plaza, escalaron la muralla con el sigilo y la celeridad de los felinos y cambiaron de su astil el estandarte moro, audacias de gente moza de las que cuestan la vida; el rey quiso guardar memoria de una gesta que seguramente elevó la moral de sus tropas y honrarles cambiando su apellido por el de Gato… Las leyendas, claro, no están para creérselas, sino para trasmitirlas”.
Trapiello llega a Madrid em 1971, y empieza su trayectoria, curiosa y variopinta, como vendedor ambulante y sus peripecias. “Me dio un vaso de agua de Seltz (sifón) para que se me asentara el estómago. Yo tenía cara de niño y se conoce que despertaba buenos sentimientos. Traté de pagárselo, por conservar algo de dignidad, pero no solo no quiso cobrarme, sino que le pidió a un compañero que me aviara un bocadillo de salchichón. Comprendió que lo mío, además de amor, se llamaba hambre (…) Cuatro pesetas y cincuenta céntimos, lo que costaba una cajetilla de lo que yo fumaba. Hasta entonces había ensayado con el tabaco mentolado, pero los Celtas, que llevaban dentro una buena metralla de estacas y palitos secos, parecían más acordes con Mundo Obrero y la revolución”. Son los comienzos románticos de un visionario comunista que, poco a poco, va desilusionándose.
Sus andanzas por Gran Vía – la eternidad de lo moderno, ya viejo- y por Serrano, para vender libros y catálogos. “He dicho ya que el público de las terrazas de Serrano era más o menos el mismo siempre. Con dos o tres pasadas acababas conociendo de vista a todos los parroquianos, estudiantes pijos, pijos sin oficio ni beneficio, pijos ricos y ociosos, vecinos del barrio que vivían de sus rentas, ejecutivos pijos, abogados pijos, algunas mujeres elegantes que habían estado de compras en grupo, las queridas de algunos ejecutivos, las novias de los pijos, chicas que por lo general no estudiaban ni trabajaban, ociosas, a la espera de que ellos terminaran la carrera para casarse. La cultura no le interesaba a nadie, pero se respetaba bastante”.
Un mosaico de recuerdos, que plasma en párrafos muy bien delineados, pictóricos. Me decía mi hermano -el que me recomendó el libro- que siempre encuentra las palabras adecuadas para describir lo que lleva dentro de sus memorias. “La Casa de Fieras, que estaba aún en el Retiro, en los años treinta y en 1960 (cualquiera de esos niños fuimos todos). Ningún animalista ha sido jamás tan delicado dándole al zoo el nombre de «casa», en unos años en que a los frenopáticos aún se les llamaba, como en época de Cervantes, la «casa de los locos». Cerrada en 1972, años después aún se echaba de menos a aquellos huéspedes que humanizaban la doméstica selva del Retiro. En su lugar se levantó una maravillosa casa de los libros, o biblioteca, en 2013. Y qué delicadeza llamándola «casa», qué manera de humanizar a las fieras. No ha llegado tan lejos ningún animalista”. Y la Catedral de la Almudena, algo muy reciente para un Madrid secular: “Ahora están enfrentadas las dos fachadas, la de la Almudena y la del Palacio Real, separadas por el vasto patio de la Armería. Están dispuestas de ese modo para que los hombres de gran cultura, como Tierno Galván, puedan decir de forma solemne, moviendo la cabeza a uno y otro lado, como en un partido de tenis: «El trono y el altar».
Observaciones, leyendas, que se amontonan en la memoria del escritor, y vierte en las páginas de su libro. “No sé dónde leí que en las estatuas en las que el caballo levanta las dos manos, encalabrinado, se da a entender que su jinete murió en combate, y cuando levantan una solo, a modo de gancho, que murió como consecuencia de las heridas, pero que cuando tiene las cuatro apoyadas en el suelo, el jinete «murió en la cama de su muerte». No sé para que escriben esas cosas que confunden más que aclaran, porque Felipe IV no solo no murió en una batalla, sino que jamás participó en ninguna, y eso que reinó casi cuarenta años mientras sus reinos se desangraban”.
Y, lógicamente, Felipe II a quien debemos el cambio de capital del reino a Madrid. “Por ser rey hermético y retraído («el rey Prudente»), jamás conoceremos las verdaderas razones por las que eligió a Madrid como capital del reino y sede de la corte. Algunos contemporáneos, como su secretario el traidor Antonio Pérez, iniciador de la leyenda negra, lo presentan como un hombre soberbio, sinuoso, vengativo. Pero no debía de serlo mucho cuando, al igual que su padre el emperador, decidió no tener presente la deslealtad de los nobles madrileños en las guerras de las comunidades contra su padre, y trajo la corte a Madrid. Muchos creen que la elección se debió a que era un lugar a medio camino de todo. E le contentó sobre todo la villa y comarca de Madrid por ser el cielo más benigno y más abierto, y porque es como el medio y centro de España, donde con más comodidad pueden acudir de todas partes los negociantes de sus reinos y proveer desde allí a todos ellos; razones que es bien las miren los Reyes, pues no se hicieron los reinos para ellos, sino ellos para el bien de su reino, y así están obligados a mirar más las comodidades comunes que los propios gustos, dejando aparte que aun para estos ninguna villa o ciudad de España es más a propósito. La decisión de Felipe II cambió el futuro de la ciudad en apenas cuarenta años. Pero también, claro, su pasado”.
Trapiello alterna sus observaciones donde nos ilustra sobre Madrid, con su trayectoria personal. Escribe: “La poesía volvió a ser mi única compañera de verdad, la única que me parecía leal y daba un poco de sentido a una vida en Madrid que empezaba a serle a uno, ya digo, de lo más extraña. Y esto es un hecho incontrovertible: nada disimula tanto nuestra insignificancia como la desmedida altura de los techos, apropiadísimos para acoger a las multitudes en vestíbulos, palacios, teatros y casinos (…) No tenía a nadie con quien hablar, no había dejado atrás a nadie tampoco, no tenía tratos con mi familia ni había dejado amigos en ninguna parte. Bueno sí, tenía a los mendigos y las estatuas. En Madrid hay bastantes de las dos cosas. Son los únicos, estatuas y mendigos, a los que no les extraña que hables con ellos”.
Y continua, de modo poético, dándonos a entender esta historia de amor con Madrid: “Me propuse ser un experto en Madrid, a cuenta de unas oposiciones. Me decía, si alguien, cuando esta etapa concluya, me pregunta qué he hecho este tiempo, le diré: estudiar Madrid. Todas las cosas que voy a contar ahora, por ejemplo, apenas he tenido que contrastarlas en los libros, y cuando lo he hecho, me ha sorprendido que las recordara tan bien después de tantos años(…) Porque esta es la cuestión: nos gusta de nuestra ciudad lo que conserva de nuestra infancia y juventud, por feo que sea, ya que la infancia y la juventud ponen eso que llamamos belleza muy en segundo lugar; y de las ciudades a las que viajamos nos gusta lo que las distingue de las nuestras, ayudándonos a compararlas con las nuestras, por contraste. El ser humano es urbocéntrico. Y al final acaba uno buscando en todas, las que se parecen a la nuestra y las que no, las mismas cosas: las historias de amor, todas únicas, como unos ojos, una sonrisa o una confidencia. Amor a una persona, a un barrio, a un museo, a un café, a un pasado, a una esperanza, a una presencia”.
Madrid, el turismo, la peculiaridad de sus calles: “Estamos viendo cómo el fenómeno mundial del turismo está convirtiendo las llamadas ciudades monumentales en parques temáticos y decorados de cine, cierto. La gentrificación está haciendo con ellas el trabajo de los taxidermistas y lo característico de Madrid, como lo característico y pintoresco de muchos otros lugares, ha dado un bajón, que diría Baroja (…) Hablaba Corpus Barga de «la dinámica de las calles», y se preguntaba: «¿Por qué unas nos son simpáticas, y otras antipáticas, y aun en una misma calle, una acera nos atrae y otra nos repele?». Más aún: hay calles, a menudo cercanas a la nuestra, por las que no pasamos en años. Con más razón, sucede algo parecido con los nombres que tienen, unos nos encandilan y otros nos repelen. En cierto modo el rótulo de una calle es la calderilla de la posteridad (…) El último reducto del carácter de una ciudad se encuentra siempre en los tejados. A menudo dicen más y mejor de las personas que cobijan que los bajos y llamados pisos nobles. Los tejados de Madrid siempre han sido de pobres, de «pobres de lujo», pero de pobres”. Y concluye este “espasmo callejero”: “Y cosa de ser notada, al mismo tiempo que construíamos en América ciudades donde reinaba una perfecta simetría, las calles de la capital se trazaban sin ninguna regularidad. La mayoría están construidas al azar. Ni siquiera se ha tenido el cuidado de trazar plazas regulares a cierta distancia unas de otras, ya que las que existen merecen mejor el nombre de rincones o de encrucijadas». Así pues, una de las características de esta ciudad era la mezcla en una misma calle, en un mismo barrio, de casas humildes y palacios”.
La guerra civil, y sus consecuencias, hasta en el callejero de Madrid, tema que aborda con originalidad. “El país se volvió loco, y no había semana que no hubiera un pronunciamiento militar, una batalla, unas bonitas ejecuciones, un pillaje, una emigración… Y un baile de nombres en el callejero. En unos años, Madrid recordó a aquella ciudad de la que hablaba san Pablo, Éfeso, en la que había erigidos altares a todas las deidades, incluido el «dios desconocido». Pues tras los héroes de guerra y los políticos, se colaron los nobles, industriales y gentes piadosas que se resistían a prescindir de tanta gloria póstuma. Y tras ellos, aquellos en cuyas manos estaba el otorgar esas distinciones, ministros, directores de academias y cualquiera que hubiera detentado algún honor público, por pequeño que fuera. Hasta quienes instituyeron el derecho de tener también el nombre de una calle, alcaldes, archiveros y cronistas de la villa, empezaron a repartirse ese pequeño doro, desdorando de paso a una vieja calle que llevaba su título desde hacía cuatro siglos (….)Unos y otros, vencedores y vencidos, franquistas y antifranquistas, tenían claras, sin embargo, estas dos cosas: ni se podía seguir con la dictadura ni se podía volver al 36, ni siquiera al 31, porque se sabía que el 31 acabaría en el 34 y el 34 en el 36, como el juego de la oca (…) Decía también Foxá, se lo dijo a Franco, que por lo que más odiaba a los comunistas era por haberse visto obligado a hacerse falangista a causa de ello. La muerte de Franco liberó a este país de una dictadura, pero sobre todo nos liberó a unos cuantos de las militancias antifranquistas (…) Y acaso se comprendió en Madrid, mejor y antes que en otras ciudades estancas, emponzoñadas por unos recuerdos permanentemente en rescoldos, que la manera de salir adelante era no mirar demasiado hacia atrás, que el olvido es tan necesario como la memoria, y que un exceso de memoria daña la vida”.
A lo largo de las páginas, variadísimas, vuelve una y otra vez al Madrid que ama con pasión: “Madrid no es monumental ni más bonito porque de la misma manera que es hospitalario con todos los que llegan de fuera, los que llegan de fuera no han sabido o querido defenderlo; si alguien tocara una teja de la iglesia del pueblo del que proceden, armarían un gran escándalo; que derriben un palacio o construyan un adefesio en la calle de Madrid por la que pasan todos los días, lo sufren con indiferencia, si acaso llegan a enterarse, porque lo normal es que el madrileño viva de espaldas a la ciudad, como vivieron los valencianos o barceloneses de espaldas al mar. Naturalmente esto lo rebatirían muchos, pero no hay otra explicación a tanto como se ha destruido en Madrid, casi siempre con la excusa del progreso (….) Yo no estoy de acuerdo: el espíritu de un barrio feo (se lo parecía a Galdós, y si se lo parecía a él no vamos nosotros a ser más papistas que el papa) es la fealdad. La incuestionable fealdad de Madrid es parte de su belleza. Quitádsela, haced bonito a Madrid, y adiós muy buenas. Para ver ciudades bonitas, ya hay muchas. Pero una fea-bonita como Madrid, pocas. Ha tenido esa suerte, «la de la fea, que la guapa la desea». Y supongo que por ahí iba Gómez de la Serna cuando decía en su Elucidario que «Madrid es la capital del mundo más difícil de comprender. Es incomprensible como un gran artista, como lo que tiene algo de genial». Tomás Borrás, uno de los que sale en el cuadro de Pombo, junto a Ramón, trató también (Madrid gentil, torres mil) de dilucidar ese misterio cuando dijo que «el secreto de Madrid es que no existe. Ese es también el secreto de su grandeza». Quiero decir con todo esto que Madrid es difícil de ver, pero mucho más difícil de explicársela al que no la ve.”
Son tantas las reflexiones, casi espasmos, que Trapiello hace de Madrid -como piropos que le lanza- que uno no da abasto si quiere recogerlos todos (como diría él mismo, parece que se me va pegando el estilo….) Continua en otro momento: “Con todo esto lo que quiere uno decir es que en los años setenta y ochenta del siglo pasado todavía se podía uno pasear por nuestro barrio y por otros de Madrid creyéndose en una página de Moratín, de Larra, de Galdós, de Baroja, de Azorín, de Corpus Barga, de Ramón, hasta de Ruano… Ahora, si te recuerda a Umbral, puede uno darse por contento (…) Comprendí de golpe lo que esta ciudad era desde 1561, desde que Felipe II la declaró corte, desde que se convirtió en verdadera capital de España con Carlos III, lo que pudo haber sido con la República y lo que no fue con Franco, la esencia de Madrid, como si dijéramos: una mezcla de providencia, provisionalidad e improvisación. La ciudad en la que se podían cruzar y hablarse en la calle Cervantes y Shakespeare (dijeron que eso sucedió en Valladolid, y tampoco), o el rey y el más pobre del clan de los mendigos. Esa es, entre otras, la razón de que siempre haya habido en Madrid tantos vagabundos y tantos sin oficio ni beneficio y tantos que venían a Madrid «a pretender» o a buscarse la vida, como yo mismo: en Madrid puede suceder de todo, incluso encuentros de esos que solo Homero ha referido entre las diosas y los mortales, entre las mortales y los dioses. En Madrid todo está al lado, uno de sus encantos no menores, y lo decía la Capitana en Los duendes de la camarilla: ‘En Madrid, hija, pasan cosas que si se cuentan nadie las cree’ (…) Pero donde Madrid es en verdad «personalísimo» es en sus tipos humanos, de una variedad incalculable y origen de todo el costumbrismo pictórico y literario”.
Entre las muchas cosas que cuenta, y de la personas -amigos, artistas, escritores que convoca – vale la pena destacar a Galdós. Porque Trapiello es un galdosista confieso. Para tener una idea, así empieza el libro: “Como Fortunata, repite: «Pueblo nací y pueblo soy”. Y entre las páginas una de las muchas muestras: “Digámoslo pronto: el genio galdosiano estriba en que su literatura tiene el menor grado posible de… literatura. Esa es la razón por la que a los lectores de Galdós no familiarizados con Madrid les ocurre lo que nos ocurre a los que no lo estamos del todo con el Londres o París de Dickens o Balzac, incluso con el Moscú o el San Petersburgo de Tolstoi, que desconocemos en absoluto: la ciudad es únicamente el medio para llegar al corazón de las personas. Galdós se hizo con todo Madrid, el austriaco y el borbónico, el neoclásico y el romántico, y lo tiñó de galdosismo (…) Cuando yo me encontré un día llorando como una Magdalena a aquella mujer frente a la puerta del cuarto (o séptimo) piso de la casa de la Cava de San Miguel, y lanzó un gemido hondísimo, un «aquí vivió Fortunata», antes de salir huyendo escaleras abajo, estaba confirmándose lo mismo: los personajes de Galdós y Cervantes, vivieron, fueron, son, reales. Cervantes y Galdós se limitaron, pues, no tanto a imaginar para ellos una vida y una muerte (un argumento de tantos), como a relatarnos su verdadera vida y su verdadera muerte, siendo al fin y al cabo no sus creadores, sino sus biógrafos”.
Galdosiano, y también Cervantino, como lo demuestra su producción literaria de la que ya hemos hablado al principio: “ ¿Qué le importaba a cualquiera de los miles de lectores contemporáneos de Cervantes que celebraron su Quijote que esta fuese o no «la primera novela moderna»? Percibieron, sin embargo, algo que ha permanecido inalterado desde entonces: que ese libro entretiene mucho, y que es más que un libro, pues emociona su humanísima visión de las locuras y miserias de las gentes, y que su protagonista es más real que cualquiera de los personajes literarios a que estamos acostumbrados. Más real incluso que la mayor parte de nuestros parientes y que la mayoría de las gentes a las que tratamos a diario. Y más que Cervantes. Siente, sentimos, que don Quijote es una criatura viva (como el Niño de Vallecas está mucho más cerca de la vida que de la pintura) porque fue alguien que nació, vivió y murió como hemos de morir todos”. Y anota en conclusión divertida, que hace pensar: “Y quién es clásico? Alguien con cuya compañía se puede contar siempre para hacer las cosas. ¿Y romántico? El que prefiere hacerlas solo. Chesterton lo expresó así, a propósito de Dickens: «Un clásico es un rey del que puedes desertar, pero no destronar”.
De entre los muchos parajes de Madrid descrito, El Retiro tiene un destaque especial: “He paseado por el Retiro a todas horas, cualquier día y en todas las estaciones. Ha sido durante años como mi oficina y sin embargo aún me sigo perdiendo en algunas de sus veredas. Me gustaban especialmente las mañanas de invierno y las de primavera, los atardeceres de otoño y los mediodías de verano. Los días de diario, pero también los festivos. El Retiro siempre es bonito, con lluvia, con sol, sin gente, con ella, solo, acompañado… En otoño, después de que haya llovido, es un trozo de París o de Londres. En primavera, París ni Londres lo envidiarían, con el zumbar de las abejas y abejorros libando en las margaritas silvestres que crecen en la hierba. Y en verano, un día cualquiera, por la mañana, con las terrazas medio vacías, y las echadoras de cartas ociosas, leyendo una novela (…) Cuando el Conde-Duque de Olivares decidió construirle un palacio allí a Felipe IV, que, como ya he repetido, detestaba el Alcázar, el paraje era un bosque de encinas, robles y olmos. Aunque el palacio se hiciera en materiales poco resistentes (ladrillo sobre todo), se gastó más en construirlo que en El Escorial (lo dicen todos los libros: me cuesta creerlo)…..Es difícil saber lo que le gusta a un rey, porque basta que sea rey para que se encapriche un día con una cosa y otro con otra. Los reyes se pueden permitir no tener gustos, sino caprichos”.
También habla del Jardín Botánico, donde “hay en él árboles viejos, corpulentos y exóticos que no se ven en ningún otro lugar de Madrid. Cada uno de ellos con su cartela y el nombre en latín que le corresponde, lo mismo que las plantas. Es lo más parecido a un Arca de Noé de clorofila”. Y de la cuesta de Moyano, lugar de frecuencia continua para escritores y lectores: “En la Cuesta iba de caseta en caseta mirando libros viejos. Ha puesto uno más fe e ilusión en los libros viejos que en los nuevos, porque a la mayor parte de ellos se les ha ido ya toda la impostura y tontería, si la tuvieron, y lo que han de decir, lo dicen en voz baja, como hablan los muertos en el poema de Emily Dickinson”. Y naturalmente del Museo de El Prado: “Cuando desde lejos se piensa en el Prado, este no se presenta nunca como un museo, sino como una especie de Patria. Entrar en el Prado es como bajar a una cueva profunda, mezcla de reciedumbre y solemnidad, en donde España esconde una especie de botín de sí misma, robado, arrebatado, a sí misma. La pintura española es real como no ha podido serlo nunca la realidad misma española. Por eso el Prado es casi como un manicomio al revés, como un manicomio de cordura, de realidad, de certidumbre. Afuera está la realidad ilusoria, la vida sueño; pero la pintura, para el español es, precisamente, despertar’”
No faltan las frases sueltas, simpáticas, castizas: “Por qué los del Atlético se citan en la fuente de Neptuno, y los del Real Madrid en la Cibeles, es para mí un misterio (…) En Madrid a las siete de la tarde o das una conferencia o te la dan», decía D’Ors (…) El elemento constructivo característico de la arquitectura madrileña, decía Chueca, son los balcones (…) Dejamos con una suficiencia un poco ridícula que la cuadrilla, los partidos políticos, viejos (el comunista), nuevos (el centrista) o refundados (el socialista), hicieran la brega. Por su parte estos políticos debieron de pensar: a enemigo que huye, puente de plata”.
No podrían faltar los toros: “En Madrid de todo se hace un espectáculo, a poco que se pueda: desde la manifestación sindical a las periódicas y multitudinarias celebraciones deportivas. Pero ninguno más netamente madrileño que el taurino. Son admirables el léxico y las imágenes que el mundo de los toros han aportado al lenguaje cotidiano de los españoles: «más cornás da el hambre», «cabestro», «larga cambiada», «brindis al sol»; Marqueríe le oyó a un aficionado, tras una corrida de Manolete en la plaza de Las Ventas, explicar sus naturales, clavadas y juntas las zapatillas: «Ese pase de aquí te espero y mirando a los murciélagos», porque en los últimos toros, cuando se va la luz de la tarde, en Las Ventas se van las golondrinas y vencejos y aparecen los murciélagos), los cosos taurinos, decía, han sido en Madrid una mezcla de templo y plaza pública, de dogma y librepensamiento (…) Hoy la fiesta, en cualquiera de sus versiones (encierros, capeas, corridas) está de capa caída, criminalizada por las organizaciones animalistas, nacionalistas y populistas (una razón más para defenderla). Tal vez una de sus mayores aportaciones a la cultura hayan sido los alardes tipográficos, bellísimos, con que han ornado sus carteles”.
Madrid, y los cambios, siempre a gusto de los políticos que, en el fondo, no aman Madrid como Trapiello: “Los cambios se hacen, claro, a gusto de cada alcalde y a cargo del presupuesto. Los alcaldes acaban creyendo que la ciudad es como su propia casa. Llegan y cambian los muebles de sitio, los más vanidosos y prepotentes tiran los viejos y compran otros nuevos, por lo general mucho más feos, pero se los venden en la tienda del cuñado o de un amigo. No hay alcalde que no considere que a la ciudad le falta tal o cual estatua de tal o cual prócer, y se apresura a encargársela al escultor de moda, también amigo o cuñado suyo. La ciudad se va llenando así de unos cuantos adefesios que tardan en sustituirse cien años, los necesarios para que nadie, ni siquiera los ediles y concejales de turno, sepan ya quiénes son todos los de esa caterva de hombres ilustres (…) Las ciudades, como las casas, se van llenando de trastos, igual que las personas nos vamos cargando de defectos Por lo general las casas, las ciudades y las personas con los años vamos a peor (…)Para ser «nada y de nadie», de Madrid todos creen tener algo que decir, y por lo general acaban diciéndolo. Y a Madrid todo le parece bien, porque es donde más y mejor se habla por hablar”.
Vamos terminando estas líneas -que querían ser breves, pero es tarea imposible- con el escritor volviéndose para él mismo: “Se ha dicho que cada uno de nosotros ha de recorrer solo su propio camino (y a la utopía es mejor ir solo, como don Quijote, porque con más gente suele acabar la cosa en alguna masacre), y es verdad, pero los maestros son un gran atajo. Y un maestro es siempre no el que te cambia la manera de escribir o pintar, sino la manera de vivir (…) Gracias a esa sentencia he sido escritor, o el escritor que he sido, probándose de nuevo que cada vez que me han echado de alguna parte he salido ganando: de la casa paterna, de la vida de mi prima, de la Universidad de Valladolid (que cerró el ministro del ramo cuando estudiaba en ella), de la revisteja aquella del Sobrecogedor, del programa de la piñoncista en particular y de la tele en general… Después de eso ya nadie ha podido echarle a uno de ninguna parte, porque tendrían que hacerlo de mis soledades, y en esas manda uno bastante a gusto”.
Y anota con ironía, ciertamente sonriendo: “En Madrid pasa con todo, en cuanto camina uno dos metros, se encuentra con otros tres mil iguales a nosotros. Así que la única ventaja de no haber sido un asalariado con la consiguiente tranquilidad laboral ha sido esa de ir a ciertos lugares cuando no va nadie (…) Excepto los estoicos, nadie se resigna a ser del montón. Para todo el mundo el futuro es siempre la mejor inversión a plazo fijo: si ganas, porque ganas, y si pierdes, o sea casi siempre, porque la culpa es de otros, y ya se encarga uno de contarlo a conveniencia (…) Madrid acabó siendo para mí aquello que nadie como Galdós ha definido mejor: una «mezcla de desechos de ciudad y lujos de aldea», el paraíso”.
Así resume al final de esta trayectoria su propia aventura: “Este libro ha sido el fruto de cuarenta años de vida madrileña y de muchos derribos. Durante los cuatro que ha trabajado uno en él he ido tomando notas de lecturas, paseos e impresiones, y aprovechando las que he ido guardando en unas libretas de hule negro, encontradas, cómo no, en el Rastro y procedentes de viejas papelerías cerradas por defunción o quiebra. Las notas y papeletas son literalmente miles, de las cuales la mayoría no sirven. No acaba uno nunca de conocer todo Madrid ni un libro como este puede terminarse jamás. Lo acabo ahora por extenuación. Cuál es el Madrid original? ¿El árabe, el de los Austrias, el neoclásico, el romántico, el moderno? No existe. El Madrid original es el de cada momento, el de cada presente, y todos los presentes son distintos. Hubo uno y aun unos madriles primitivos, pero solo hay un Madrid original, el que conocemos cada día (…) Ha tratado uno aquí de contar la vida de Madrid en mi propia vida, y la vida de uno en la de Madrid. No es mi autobiografía, desde luego, porque esa la habría contado de otra manera y en otro tono, pero quisiera pensar que esta ciudad no se siente mal retratada del todo en esa vida y en este libro, sin duda también a medio conseguir” Y para concluir mis propias líneas, escojo un párrafo que me golpeó fondo, la independencia de un humanista convencido, se me antojó llamarla. Dice así: “Lleva uno oyendo decir desde hace veinte años que esto de la literatura va mal, que los escritores dejarán de escribir por falta de alicientes, que los lectores dejarán de leer atraídos por otros entretenimientos y que las librerías irán cerrando una tras otra por falta de lectores. Eso es tan absurdo como asegurar que el Manzanares dejará de ser un río. Podrá llevar más o menos agua, podrán canalizar su curso, soterrarlo o desviarlo, y seguirá llamándose eternamente así, al menos en un libro como este mío. Basta que haya un libro, un librero y un lector para que podamos seguir hablando de literatura”. Por eso leemos, por eso escribimos. Es una Forza indómita, como canta el tenor en dúo magnífico con la soprano, en la Ópera Il Guarani, de Carlos Gomes.


Comments 1
Verdaderamente formidable el recuento de personajes y situaciones que nos regala Pablo González Blasco (PGB), con el afortunado «pretexto» de reseñar una obra de Andrés Trapiello, titulada simplemente: «Madrid»de la Editorial Destino, Barcelona 2020. Editor digital: Titivillus. Epub Libre.
PGB nos lleva desde Cicerón hasta Baroja pasando por muchos autores entre ellos el extraordinario Galdós, incluso afirma que: … «Trapiello es un galdosista confeso». Para tener una idea, el propio PGB asegura que así empieza el libro: “Como Fortunata, repite: «Pueblo nací y pueblo soy”.
Al ser Madrid la ciudad que vio nacer a PGB podría ser esta una justificación que explicara la prolija explicación de Madrid como una gran Metrópoli, la ciudad que se encuentra en el centro neurálgico de España. Me uno a las palabras de Trapiello -que PGB con erudición y galantería repite-. «El Madrid original es el de cada momento, el de cada presente, y todos los presentes son distintos. Hubo uno y aun unos madriles primitivos, pero solo hay un Madrid original, el que conocemos cada día (…) Estas palabras me parecen contundentes y lapidarias.
Celebro haber tenido el privilegio de leer esta inolvidable reseña.