Leopoldo Alas ‘Clarín’: “La Regenta”
Penguin Clásicos. Epublibre. 900 pgs. (Edición de Gregorio Torres Nebrera).
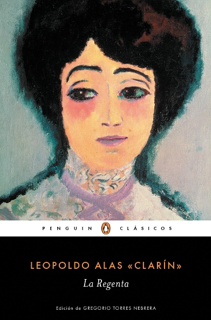
El viaje a Galicia que en su día comenté, y que me llevó hasta Pardo Bazán, no acabó en Galicia, sino que se prolongó por Asturias. Y, como estaba ya en sintonía con la prosa decimonónica española -más de medio siglo archivada en la memoria, – de Los Pazos de Ulloa, llegué hasta La Regenta, con cuya estatua me tropecé en frente de la Catedral de Oviedo.
Algo había leído ya de la que algunos afirman ser la mejor novela española del siglo XIX, opinión de lo más discutible. Y sobre otros calificativos que se van agregando: realismo naturalista, estudio psicológico, almas atormentadas, un pueblo como protagonista, personajes sin trascendencia, irreflexivos. Lo que me pareció es que la pluma de Clarín penetra como un bisturí, disecando los meandros del alma humana. Una crítica mordaz, de la sociedad decadente, del clero desmadrado, de la miseria humana, sí. Pero no todos son así, menos de los que pensamos (¡un pueblo entero!), aunque se destaca acertadamente lo que pasa cuando el hombre abdica de su individualidad para delegar en ser sencillamente pueblo.

Descripciones minuciosas, agudas, escalofriantes, alternándose al picaresco modo, como escribía Galdós, en el Prólogo de la edición de 1900: “Picaresca es en cierto modo La Regenta, lo que no excluye de ella la seriedad, en el fondo y en la forma, ni la descripción acertada de los más graves estados del alma humana. Y al propio tiempo, ¡qué feliz aleación de las bromas y las veras, fundidas juntas en el crisol de una lengua que no tiene semejante en la expresión equívoca ni en la gravedad socarrona!”.
Más que el argumento -que en sí, es reducido, simple, multitud de páginas donde se cuecen infidelidades a la Bovary– lo que te golpea es la narrativa impiadosa de Clarín, describiendo los personajes. Eso es lo mejor, con mucho, de la lectura. Anotamos algunos ejemplos, de los muchos que salpican las casi mil páginas de la novela, empezando por los hombres:
“Celedonio tenía doce o trece años y ya sabía ajustar los músculos de su cara de chato a las exigencias de la liturgia. Sus ojos eran grandes, de castaño sucio, y cuando el pillastre se creía en funciones eclesiásticas los movía con afectación, de abajo arriba, de arriba abajo, imitando a muchos sacerdotes y beatas que conocía y trataba”
“Era don Cayetano un viejecillo de setenta y seis años, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color de cuero viejo, arrugado como un pergamino al fuego, y el conjunto de su personilla recordaba, sin que se supiera a punto fijo por qué, la silueta de un buitre de tamaño natural; aunque, según otros, más se parecía a una urraca, o a un tordo encogido y despeluznado (…) El desgraciado ya confundía a los califas de Córdoba con las columnas de la mezquita, y ya no sabía cuáles eran más de ochocientos, si las columnas o los califas; el orden dórico, el jónico y el corintio los mezclaba con los Alfonsos de Castilla, y ya dudaba si la fundación de Vetusta se debía a un fraile descalzo o al arco de medio punto (…) Siempre había sido muy aficionado a representar comedias, y le deleitaba especialmente el teatro del siglo diecisiete. Deliraba por las costumbres de aquel tiempo en que se sabía lo que era honor y mantenerlo. Por supuesto, no entraba en sus planes matar a nadie; era un espadachín lírico”.
Las mujeres son todo un mundo que se ofrece generoso a las descripciones de Clarín. “Tomó un aya, una española inglesa que en nada se parecía a la de Cervantes, pues no tenía encantos morales, y de los corporales, si de alguno disponía, hacía mal uso (…) Visita llamaba misticismo a toda devoción que no fuera como la suya, que no era devoción (…)Para Obdulia las demás mujeres no tenían más valor que el de un maniquí de colgar vestidos; para trapos ellas; para todo lo demás, los hombres (…) Tenía la doncella algo más de veinticinco años; era rubia de color de azafrán, muy blanca, de facciones correctas; su hermosura podía excitar deseos, pero difícilmente producir simpatías. Procuraba disimular el acento desagradable de la provincia y hablaba con afectación insoportable. Había servido en muchas casas principales. Era buena para todo, y se aburría en casa de Quintanar, donde no había aventuras ni propias ni ajenas. Amos y criados parecían de estuco (..) Era amiga de algunas beatas de las que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo; estas señoras son las que lo saben todo, a veces aunque no haya nada”.
Y comentarios generales sobre el mundo femenino que son escalofriantes: no porque sean inverosímiles, sino por el realismo descarnado: “La virtud y el vicio se codeaban sin escrúpulo, iguales por el traje que era bastante descuidado. Aunque había algunas jóvenes limpias, de aquel montón de hijas del trabajo que hace sudar; salía un olor picante, que los habituales transeúntes ni siquiera notaban, pero que era molesto, triste; un olor de miseria perezosa, abandonada. Aquel perfume de harapo lo respiraban muchas mujeres hermosas, unas fuertes, esbeltas, otras delicadas, dulces, pero todas mal vestidas, mal lavadas las más, mal peinadas algunas. El estrépito era infernal; todos hablaban a gritos, todos reían, unos silbaban, otros cantaban. Niñas de catorce años, con rostro de ángel, oían sin turbarse blasfemias y obscenidades que a veces las hacían reír como locas. Todos eran jóvenes. El trabajador viejo no tiene esa alegría. Entre los hombres acaso ninguno había de treinta años. El obrero pronto se hace taciturno, pronto pierde la alegría expansiva, sin causa. Hay pocos viejos verdes entre los proletarios (…) El hombre que no habla con mujeres se suele conocer en que habla mucho de la mujer en general”.
Hombres, mujeres, la aristocracia decadente y frívola, el clero que no predica con el ejemplo. Ese es el triste escenario de Vetusta (nombre imaginario de la ciudad de Oviedo, donde Clarín vivió) donde las prima donas -por no llamar protagonistas de este cuadro de malas costumbres- se destacan por sus vicios: Alvaro Mesía, el clérigo Magistral Fermín de Pas y, naturalmente, Ana Ozores, la Regenta. Para botón -el botón de la habilidad descriptiva del escritor- basta una muestra; o mejor, tres.
Mesía, el bon vivant, mujeriego, que de vez en cuando se ausenta, “se va a Madrid, a cepillar un poco el provincianismo”, es un verdadero calavera. Un don Juan sin clase. “Cuando la mujer se convencía de que no había metafísica, le iba mucho mejor a don Álvaro…Mas renunciar a la tentación misma! Esto era demasiado. La tentación era suya, su único placer. ¡Bastante hacía con no dejarse vencer, pero quería dejarse tentar! (….) En general envidiaba a los curas con quienes confesaban sus queridas y los temía. Cuando él tenía mucha influencia sobre una mujer, la prohibía confesarse. Sabía muchas cosas. En los momentos de pasión desenfrenada a que él arrastraba a la hembra siempre que podía, para hacerla degradarse y gozar él de veras con algo nuevo, obligaba a su víctima a desnudar el alma en su presencia, y las aberraciones de los sentidos se transmitían a la lengua, y brotaban entre caricias absurdas y besos disparatados confesiones vergonzosas, secretos de mujer que Mesía saboreaba y apuntaba en la memoria. Como un mal clérigo, que abusa del confesonario, sabía don Álvaro flaquezas cómicas o asquerosas de muchos maridos, de muchos amantes, sus antecesores, y en el número de aquellas crónicas escandalosas entraban, como parte muy importante del caudal de obscenidades, las pretensiones lúbricas de los solicitantes, sus extravíos, dignos de lástima unas veces, repugnantes, odiosos las más.”
El Magistral, Don Fermín de Pas, hombre culto, exigente, y atormentado, que padece la educación materna inflexible de quien “nada le dijo contra el dogma, pero jamás la dulzura de Jesús procuró explicársela con un beso de madre” (…) El Magistral conocía una especie de Vetusta subterránea: era la ciudad oculta de las conciencias. Conocía el interior de todas las casas importantes y de todas las almas que podían servirle para algo. Era aquello un montón de basura. Pero muy buen abono, por lo mismo, él lo empleaba en su huerto; todo aquel cieno que revolvía, le daba hermosos y abundantes frutos”. El desgaste que él mismo se busca le conduce a un infierno en vida: “De Pas sentía que lo poco de clérigo que quedaba en su alma desaparecía. Se comparaba a sí mismo a una concha vacía arrojada a la arena por las olas. Él era la cascara de un sacerdote”.
Ana Ozores, la mujer de Victor Quintanar que fue Regente en su día, y ella incorpora el apodo de Regenta de por vida. “Salvarme o perderme! Pero no aniquilarme en esta vida de idiota… ¡Cualquier cosa… menos ser como todas esas! (…) Oh, no, no!, ¡yo no puedo ser buena!, yo no sé ser buena; no puedo perdonar las flaquezas del prójimo, o si las perdono, no puedo tolerarlas. Ese hombre y este pueblo me llenan la vida de prosa miserable; diga lo que quiera don Fermín, para volar hacen falta alas, aire”.
Los tormentos de conciencia de la Regenta, y sus funestas consecuencias, alcanzan al marido afrentado y confuso. “Matarla!, eso se decía pronto, ¡pero matarla!… Bah, bah… los cómicos matan en seguida, los poetas también, porque no matan de veras… pero una persona honrada, un cristiano no mata así, de repente, sin morirse él de dolor, a las personas a quien vive unido con todos los lazos del cariño, de la costumbre (…) Vivos deseos sintió Quintanar por un momento de echar raíces y ramas, y llenarse de musgo como un roble secular de aquellos que veía coronando las cimas del monte Areo. Vegetar era mucho mejor que vivir (…) No le pareció su mujer a don Víctor, le pareció la Traviata en la escena en que muere cantando”.
Mucho se podría comentar de otros personajes, magníficamente descritos, calcados en el cuerpo y en el alma, aunque nada suple la lectura directa de la prosa. Eso sí, preparándose para los sinsabores, que los hay, aunque no falte la ironía fina y jocosa. Por ejemplo, esta descripción de la servidumbre da una casa aristocrática: “Los dependientes de la casa vestían un uniforme parecido al de la policía urbana. El forastero que llamaba a un mozo de servicio podía creer, por la falta de costumbre, que venían a prenderle. Solían tener los camareros muy mala educación, también heredada. El uniforme se les había puesto para que se conociese en algo que eran ellos los criados”. O del ateo militante, genio y figura: “Don Pompeyo era el ateo de Vetusta. «¡El único!», decía él, las pocas veces que podía abrir el corazón a un amigo. Y al decir ¡el único! aunque afectaba profundo dolor por la ceguedad en que, según él, vivían sus conciudadanos, el observador notaba que había más orgullo y satisfacción en esta frase que verdadera pena por la falta de propaganda. Él daba ejemplo de ateísmo por todas partes, pero nadie le seguía”.
La novela, larga y densa, saturada de descripciones es imposible de resumir. E, insisto, no porque contar el argumento sea complicado, sino por que la riqueza no está en la trama, sino en las pinturas naturalistas de los personajes. Después de revisar las muchas notas que tomé, dejo de lado la mayoría y me quedo con un par de ellas, para ajustar el pespunte -que no el comentario- de este libro tremendo. “Es de notar que los vetustenses se aman y se aborrecen; se necesitan y se desprecian. Uno por uno el vetustense maldice de sus conciudadanos, pero defiende el carácter del pueblo en masa, y si le sacan de allí suspira por volver (…) Sport y catolicismo, esta era la moda que continuaba imperando. Pero es claro que lo de creer era decir que se creía (..) Ello era que Vetusta estaba metida en un puño. Entre el agua y los jesuitas la tenían triste, aprensiva, cabizbaja. El aspecto general de la naturaleza, parda, disuelta en charcos y lodazales, más que a pensar en la brevedad de la existencia convidaba a reconocer lo poco que vale el mundo. Todo parecía que iba a disolverse. El Universo, a juzgar por Vetusta y sus contornos, más que un sueño efímero, parecía una pesadilla larga, llena de imágenes sucias y pegajosas (…) En Vetusta nadie pensaba; se vegetaba y nada más. Mucho de intrigas, mucho de politiquilla, mucho de intereses materiales mal entendidos; y nada de filosofía, nada de elevar el pensamiento a las regiones de lo ideal. Había algún erudito que otro, varios canonistas, tal cual jurisconsulto, pero pensador ninguno”.
El comentario que se incluye en una nota -de las muchas que aparecen en la edición que leí- pone un punto final a este cuadro de costumbres, de malas costumbres, envuelto en una prosa magnífica: “a lo largo de toda La Regenta se despliega un subterráneo combate de sensaciones, de objetos, de ideas o de palabras cargadas de un simbolismo bien benefactor, bien maligno. Por otra parte ese hielo (frío de la muerte) contrasta con el «fuego (pasión) en el rostro» que siente Ana cuando –un momento antes– le coge una mano don Fermín. Dos sensaciones táctiles seguidas y tan contrastadas, que incurren en la sistematizada oposición binaria entre el bien y el mal que organiza la novela y la disección moral de la sociedad vetustense”. Quien se atreva, y tenga ánimo, ahí tiene una experiencia fenomenológica de prosa realista hispánica.


Comments 1
Memorable la reseña del Dr. Pablo González Blasco. Son dignas de cita sus metáforas médicas como aquello del «bisturí» en la formidable prosa de Clarín.
Sin duda, ahora será para mí un pendiente impostergable leer «la regenta».