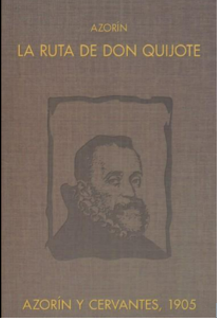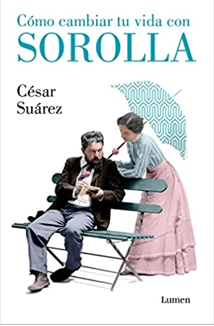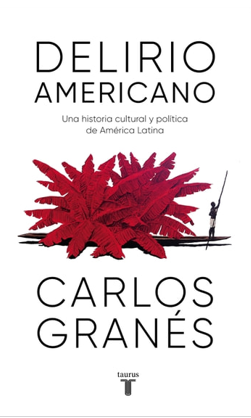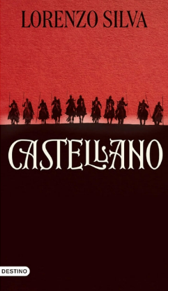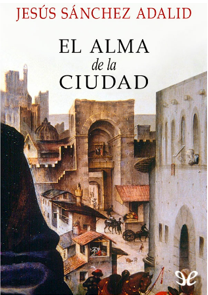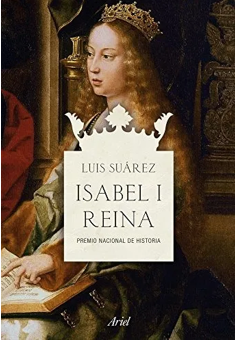Jesús Sánchez Adalid El Alma de la Ciudad. 2007. Editor digital: Titivillus. 547 págs.
La perspectiva de un viaje académico pasando por Extremadura, disparó las sugerencias de mis hermanos -todos ellos lectores empedernidos- y acabó llegando este libro a mis manos. Y junto con él, la recomendación -que atendí en su momento- de visitar la exposición sobre Las Edades del Hombre, que este año tenía por marco la Catedral de Plasencia (cfr. https://transitus2022.com/) Y de Plasencia, de su fundación, trata la obra de Sánchez Adalid, que me leí de un tirón, acabándola durante el vuelo que me llevaba hasta Madrid.
Ya conocía al autor, por otras obras suyas: La del Cristo de Medinaceli, y otra donde demuestra su gusto y su cultura en las novelas medievales. Se nota que es terreno donde se mueve como por su casa, y la presente obra lo confirma. Con la particularidad de que siendo un extremeño el que escribe, el tema le debe ser particularmente querido.
La fundación de Plasencia -que, como aprendí con detalle en la exposición de las edades del hombre- fue fundada por Alfonso VIII, a finales del siglo XII, es el marco de fondo de la narración del protagonista, Blasco Jiménez, a sus compañeros de peregrinación a Santiago de Compostela. Y en ese contexto peregrino, el autor sitúa la temática: “Los peregrinos suelen desahogarse abriendo sus almas a los compañeros que Dios les pone en la calzada; es alivio, catarsis, confesión y manifestación de esperanza. A fin de cuentas, en la vastedad del mundo, ¿volverán a encontrarse en la vida presente? Cada peregrino es un espíritu errante, anónimo, desnudo e indigente”
Las aventuras de Blasco, adolescente, y después hombre maduro, son el diapasón de la novela. Sus recuerdos de juventud: “Blasco —me aconsejaba—, tú haz como yo: mucha oración, disciplina corporal, ejercicio y buena alimentación. ¡Fortalécete, muchacho, que hay que dar batalla al moro! (…) Me encanta oírte decir eso, muchacho. Lo que yo preciso es gente como tú a mi lado. ¡Ánimos es lo que yo necesito, y no que me recuerden la edad!
Los moros, amenaza siempre presente, pues nos encontramos en tiempos de reconquista. Y los cristianos que no se ponen de acuerdo porque, como siempre, cada uno va a lo suyo, a sacar tajada para beneficio propio. “Como había tregua con los moros, los monarcas cristianos se entretenían aireando sus antiguas desavenencias (…) aburridos guerreros que, sin moros a la vista por medio de la tregua vigente, orientaban su rabia hacia León, poniendo en el reino vecino la causa de todos sus males. Aquella boda celebrada en Guimarães, cerca de Braga, entre don Alfonso IX y la infanta doña Teresa enfurecía a Castilla. La nueva pareja, joven, gallarda y prolífica, había dado ya el fruto de tres hijos que alentaban todas las ilusiones de la alianza entre León y Portugal; un pacto sellado con demasiado veneno, según el sentir de los castellanos, que vislumbraban en la unión sólo el rencor hacia nuestro rey don Alfonso VIII”. Y el ambiente de la guerra, y todo lo que la rodea: “En la cola, a su paso, nos perseguía a distancia una innumerable fila de buscavidas, prostitutas, truhanes y mercachifles; gentes miserables que no sabían vivir sino en pos de los ejércitos”.
Blasco, cuando es un niño desvalido y pobre, es acogido por D. Bricio, personaje de inmensa estatura, física y espiritual. Un verdadero maestro, un clérigo que llegará a ser obispo de Plasencia (lo que también comprobé en la exposición). Y de este trato, consejos del D. Bricio, regateos y engaños de Blasco, que va medrando en la vida a la sombra de su protector, es el verdadero núcleo, el meollo de la novela. “Solía sucederme siempre que hablaba con él: sus largas explicaciones para la mínima cosa me exasperaban. ¡Qué necio e impulsivo era yo! No sabía aprovechar la gran sabiduría de mi maestro, cuyas palabras no tenían desperdicio”.
Y sigue un diálogo como botón de muestra:
-Todo el mundo sabe esas cosas, don Bricio. Vos sois demasiado bueno y se aprovechan.
—De vez en cuando hay que dejar que los otros se aprovechen de uno. Ésa es la equidad. ¿No has oído esa palabra? Algunas veces debemos fallar según la conciencia y no según la rigurosa justicia. Habrás de acostumbrarte a que en la vida las cosas pueden ponerse patas arriba en un instante. ¡No todo va a ser gloria! Siempre habrá un momento de contrariedad agazapado detrás de un hecho feliz. Pero no por eso debemos pagar con los demás odiando y revolviéndonos como un perro rabioso contra el primero que se ponga delante
El relato de Blasco a sus compañeros de camino, muchos años después, hace justicia a su maestro: “Don Bricio era un hombre cabal. Estaba siempre en guardia frente a los bajos instintos de los hombres. Ya os conté cómo seguía la doctrina de san Agustín de Hipona. Él, como el sabio doctor obispo de Hipona, consideraba que la virtud es condición de felicidad, y la voluntad ordenada es condición para la virtud. Los pecados, egoísmo, soberbia, avaricia, lujuria… son los desórdenes que acaban trastocándolo todo. En fin, solía decir que los hombres y las sociedades temporales deben regirse por una voluntad ordenada y sujeta a norma. Dicho de otra manera: toda sociedad necesita la paz, y la paz es orden”.
Blasco confiesa sin pudor sus equivocaciones y desvíos: “Éramos jóvenes y aquello regalaba nuestras vanidades. Era una ilusión que tenía su propio encanto. A lo bueno cuesta poco acostumbrarse (…)Nos guardábamos las distancias, pues nos hermanaban los pecados: ambos éramos lujuriosos; pero él acusaba a la vez una insaciable sed de oro; mientras que a mí me perdía el deseo de poder (…) Cada uno quería tener la razón y, en el fondo, todos la tenían. Mas ninguno era capaz de entender ni aceptar las razones del otro”.
Ya avanzada la novela, Blasco nos cuenta los intentos de justificarse ante D. Bricio de sus muchos desvaríos. “Un hombre no es sólo lo que tiene —repuse apesadumbrado—. Y nadie puede renunciar completamente a sus orígenes. Sufro porque no sé quién soy, porque no puedo evitar sentir un vacío muy grande por dentro. Es como si todo lo que ha sucedido últimamente me hubiera robado mi identidad, mi lugar en el mundo, y me viera arrastrado a vivir otra vida que no es la mía. No, nadie puede renunciar a sus orígenes, ni a sus creencias, ni a sus deberes, porque, entonces, posea lo que posea de nuevo, no sabrá quién es. Nadie puede matarse a sí mismo y pretender seguir viviendo… Y yo siento que he matado a Blasco Jiménez…”.
Y el maestro, siempre objetivo y directo, llamando las cosas por su nombre: “No trates de enredar las cosas —me dijo—. No lograrás sepultar tu propia responsabilidad bajo una montaña de incógnitas etéreas acerca del mal y el bien. Todas esas circunstancias están ahí, son inherentes a la vida misma y nada le quitan ni le ponen a la bondad o malicia de los actos humanos. Es, precisamente, en medio de la injusticia, la mentira y la división, donde ha de resplandecer la pureza de las intenciones. Y tú has sido ingrato y rebelde. ¿No son acaso eso males en sí mismos?. Has ido sucumbiendo a todas las trampas de este mundo; a los más lamentables engaños y seducciones del Maligno”.
Por eso Blasco concluye: “Ocultar a los jóvenes la verdad de las cosas y esconderlas a la realidad del mundo es un craso error, una tentación torpe que han padecido todas las generaciones. Siempre será preferible molestar con la verdad que complacer y preservar al alma envolviéndola en fantasías e hipócritas moralinas falsas y superficiales”
Conforme se avanza por las páginas, el relato de Blasco transpira enseñanzas éticas, con relieve moral, casi catequético. No hay que olvidar que Sanchez Adalid, además de escritor es también un clérigo que ejerce. Y los recados que da, con elegancia y claridad, apoyan su afán de ayudar a la gente a mejorar: “Cuando amenaza una gran tribulación, se aproxima un gran beneficio. Detrás de la tormenta viene siempre la calma. Lo que sucede es que somos impacientes y queremos ver inmediatamente realizados nuestros deseos. Los hombres, a veces, nos afanamos en vanas contiendas, queriendo imponer nuestras propias razones. Después queremos machacar al que piensa de diferente manera, al que se opone a nuestros locos caprichos. En el fondo, la vida toda es como una torre de Babel en la que no logramos entendernos, vivir en paz, amarnos y hacernos felices unos a otros… ¡Qué lástima!” (…) Los infinitos rodeos del corazón humano son siempre consecuencia de un amor equivocado. Destruirán lo que con tanto esfuerzo hemos construido; el trabajo de nuestras vidas, nuestra civilización, nuestra fe, muestra manera propia de entender el mundo”
Y San Agustín, otro peregrino de la verdad en quien se espeja Blasco, tiene presencia marcada: “Hermanos, habéis de comprender que bien y mal, en el hombre, no son parcelas distantes, determinadas con precisión. Sino que bien y mal crecen juntos en el alma humana, como en las sociedades, como el trigo y la cizaña que verdean juntos en el campo creando confusión. El uno es generoso, regala grano y abundancia. Mas la otra es una planta dañina que sólo engendra esterilidad, ahogando las buenas intenciones de las fértiles espigas (…) Retornamos de nuevo a aquella dualidad maravillosamente expresada por Agustín. El contraste fundamental es de los dos amores, que nos introducen en las profundidades dramáticas del hombre; en forma de dos afectos estalla el conflicto, la confusión de sentimientos, la entrelazada sucesión de errores y verdades, trigo y cizaña. Los dos amores de la presente vida luchan en toda tentación, el amor del siglo y el amor de Dios, y el que de estos dos vence arrastra al amante con todo su peso. Porque no vamos a Dios con alas o con pies, sino con los afectos”.
Y no faltan los recados para los clérigos, sus pares: “El mal comportamiento de un solo clérigo hace más daño a la cristiandad que la vida disoluta de veinte príncipes. La gente se fija mucho en nosotros y debemos predicar con obras, más que con palabras (…) El estudio es luz. Es muy necesario instruirse. Hay para quien bastan las cuatro reglas; mas, en el estado eclesiástico, una buena formación lo es todo. Las armas son para otros. Nuestras armas son el estudio, la oración y la humildad. ¿Comprendes?”.
Varias veces, durante la lectura, me pregunté dónde estaba el tal alma de la ciudad que da nombre a la novela. Se encuentra en la entrelineas de la narrativa de Blasco: “Con el paso del tiempo he llegado a comprender que cada ciudad guarda su misterio, su vida propia, su existencia autónoma, particular. Las ciudades no son piedras puestas unas encima de otras para guarecer a la gente. No, no son sólo viviendas de hombres. Las ciudades tienen su auténtica alma, y su exclusivo destino. En su interior anida la vida misma y ellas toman el espíritu de sus moradores. Pero eso, como os digo, he llegado a comprenderlo con el paso del tiempo. Entonces, siendo yo tan joven, aún no me daba cuenta de tales cosas. Comprendí que el hombre suelto en el aire, sin raíces en la tierra, es alguien extraviado. La humanidad enraizada es la ciudad. Todo hombre necesita una ciudad para saber quién es en este mundo”.
Las raíces, el suelo donde agarrarse, cuando las adversidades y dificultades de la vida nos cercan, y amenazan tragársenos. Algo que, frecuentemente, me viene a la cabeza cuando observo la juventud de hoy, tan comunicada, tan globalizada….y tan epidérmica, sin raíces, porque nadie les ha cuidado como D. Bricio hizo con Blasco. Las raíces que se alimentan, se cuidan, no impiden los descaminos, pero es lo que hace posible el regreso, cuando se cae en sí. De eso deja constancia el escritor cuando anota: “Comprendía Blasco, como hombre sabio, que el camino de retorno no es fácil; como tampoco había sido el de ida. Pero, cuando nos hemos dado cuenta de esto, somos capaces de entrar en nosotros mismos y vernos libres de las garras de todo lo que puede aprisionarnos; de la mentira, de la soledad infinita, del miedo que tanto nos empobrece, de la desesperanza. Y de la mayor oscuridad, que es no ser capaz de ver más allá; esa triste falta de fe”.
Echar raíces, que son el alma de la ciudad; de las dos ciudades: de la de abajo y también la de arriba, por seguir con el pensamiento del obispo de Hipona. Y para eso, aprender con novelas amenas como esta, que nos hacen pensar y facilitan los caminos de vuelta. “En toda vida humana -escribe el autor- hay una enseñanza. Y todo hombre guarda en sí el misterio de la humanidad entera, la cual duda, titubea, sufre y goza”. Aprender con las historias de los otros, que no es poca cosa.